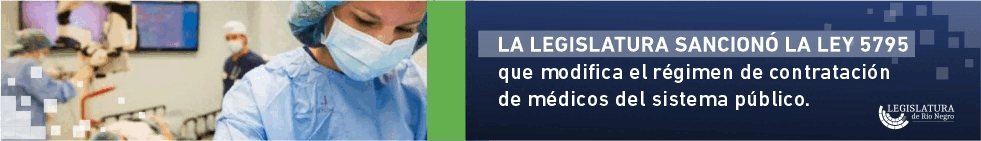¿La culpa es del león o de quienes le dieron de comer?

En los albores de este ardoroso proceso político -signado por obsesiones súbitas y emociones violentas- advertimos que el peligro consistía en que pasada la marea se aplicara una vieja ley del amor: a veces, lo que te enamora es lo que te separa. Un ejemplo cómico sería: me enamoré porque era un bohemio y al tiempo me separé porque me parecía un vago. Las sociedades son cada vez más volubles y extremas, y tienen menos paciencia; no registrar esa inquietante característica de nuestros tiempos también implica un grave error de cálculo. Hay, por eso, una cierta injusticia en cargarle toda la responsabilidad de este disgusto electoral a una figura que fue transparente. Mintió, eso sí, en un asunto esencial: la motosierra era originalmente para los privilegiados y no para los jubilados, los discapacitados, los médicos, los obreros, los albañiles, las empleadas domésticas, los menos favorecidos de la Argentina. A pesar de esa notable traición, muchas de las víctimas aguantaron como se aguanta un posparto; el problema es que los dolores no frenaron, incluso se agudizaron, y surgió en ellos la amarga sospecha de que jamás se acabarían por una razón inconfesable: esa gente pauperizada de los conurbanos no estaba prevista en el modelo libertario –enfocado en el campo, la minería y el petróleo-, y además la Casa Rosada no parecía dispuesta a darles tiempo para una reconversión económica ni un programa plausible para hacerla. Afirmó esta semana el jesuita Rodrigo Zarazaga, baquiano de los segmentos más hundidos, que hoy la diferencia entre los pobres y la “clase media baja” son ocho días: los primeros llegan hasta el 12 y los segundos hasta el 20. Dos millones de bonaerenses, dolidos con Milei, no fueron a votar el domingo; algunos otros –no demasiados- eligieron incluso al justicialismo sin tenerle una real confianza, apenas por profundo despecho. La ortodoxia, que con coraje ha criticado técnicamente al equipo libertario, pocas veces alertó a su vez sobre lo que significaba impulsar un modelo donde la producción era una palabra “socialista” y el cuidado del consumo y del empleo, una superstición anacrónica. Esta “nueva derecha” confirmó así un viejo prejuicio con el que la izquierda hizo siempre miga provechosa: su presunto egoísmo congénito, su ceguera social. ¿Se puede respaldar un modelo que les dé bruscamente la espalda a millones de personas? ¿Se puede pensar que porque los industriales argentos son históricamente renuentes a la competencia hay que abrirles de la noche a la mañana la importación y fundirlos sin pensar en las secuelas? ¿Qué deberían hacer todos los damnificados: esperar diez años las grandes inversiones y mientras tanto votar al verdugo con alegría? La preocupación por el crawling peg, la base monetaria, el riesgo país y la imposible compra de reservas son puntos cruciales de una maquinaria que no funcionaba, pero aun corrigiendo todos esos defectos no se terminaría de solucionar esta cuestión de fondo. Se armó en estos 18 meses un oasis artificial de sentido, que fue siempre un espejismo; por eso –citando al jefe de Gabinete- “la macro no llegó a la micro”, ni llegará mientras el “liberalismo secuestrado por economistas” –como decía el propio Vargas Llosa- no asuma cabal e integralmente el dilema. Hay monetaristas de country que siempre tienden a pensar que el adicto debe ser curado con camisa de fuerza y contra su voluntad, aunque muera de un infarto en medio de un síndrome de abstinencia. No parece importarles a estos linces que haya bajado la inflación –aunque con populismo cambiario y manteniéndola reprimida- a costa de poner a la economía real en el congelador. Tampoco que hayan dejado de pagarles a los gobernadores lo que les deben por ley y hayan cortado de cuajo la obra pública para mostrar un déficit fiscal consecuentemente insostenible y trucho. Dentro de ese mismo cardumen, para ciertos adulones –tampoco generalicemos-, no solo el modelo era el adecuado; también los modales con los que se lo llevaba adelante resultaban simpáticos: recién ahora les parece aberrante la violencia verbal porque es piantavotos.
Más allá del falso destino de la motosierra, lo cierto es que Javier Milei contó sus ideas electorales con sinceridad, incluso ganó el último debate presidencial haciendo gala de su gran ignorancia gestionaria y política. Hoy sus votantes más calificados le piden a ese mismo outsider desaprensivo y extravagante que gestione con veteranía y buen tino el Estado (al que vino a destruir) y se interese por la política (cuando les encantaba oír que le aburría). Contrataron a un líder de la antipolítica y se asombran de que pierda elecciones en cadena y no logre consolidar una gobernabilidad parlamentaria. Le reclaman en estas horas, casi con desesperación, que dialogue y esté abierto a consensos, cuando en su momento entronaron a un juguete rabioso que les hacía gracia por su insensibilidad y salvajismo, y por quebrantar promesas y romper puentes. Milei sintió, por lo tanto, que solamente estaba cumpliendo “el mandato del pueblo”. Que, dicho sea de paso, está reglamentado en el didáctico decálogo atribuido a Santiago Caputo: “Nos chupa un huevo lo que opinen los que arruinaron el país”, dice textualmente. Alude a todos los sectores de la comunidad política y económica, salvo a los principiantes iluminados de Balcarce 50. Tanto el diálogo como el Estado de Derecho y la república –sugiere- no son fines en sí mismos sino yeites para cumplir los deseos que convengan al emperador. Y todos “son bienvenidos a las Fuerzas del Cielo”: se entiende que incluso los lúmpenes de la “casta”, los ineptos y corruptos, los psiquiátricos y los buchones. “Vamos a destruir la inflación a cualquier precio: es la única variable que importa”. Cumplieron hasta ahora, y no hay que quitarles mérito, pero de nuevo: una sola variable no puede ser una filosofía; en todo caso es un objetivo de mínima, con muchísimas metas de máxima, y administrando cuidadosamente los costos humanos. También alude el decálogo a un principio delirante que un sector del círculo rojo aplaudió y que habría estremecido a Sarmiento y a Alberdi: “El Estado no debe ser gestionado, sino desmantelado”. No se hagan los amantes sorprendidos: el León avisó que así sería, sin importar las consecuencias, y ahora los desilusiona. Era un bohemio encantador y ahora les parece un diletante inconducente.
Fuente: https://www.lanacion.com.ar/opinion/la-culpa-es-del-leon-o-de-quienes-le-dieron-de-comer-nid13092025/