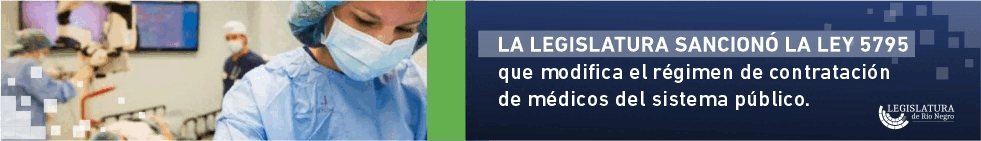Una calle me separa

Será muy sorpresivo cuando en mil años los arqueólogos encuentren fotos de los boliches de los 2000 y vean rondas de gente bailando alrededor de camperas en el piso. ¿Cómo explicarle a la humanidad del futuro que para no hacer la fila del guardarropas, pagar un peso (equivalente a un dólar) y no tener luego que hacer el proceso inverso de ir a buscar la campera, los jóvenes se las ingeniaban de esa forma? Y eso es solo una punta de lo que fue -y quizá lo siga siendo, pero quién va a ir a chequear esto- la noche de principios de milenio.
Ir a bailar en aquellos años era una aventura, no solo porque el país estaba en una crisis profunda, sino porque empezaban a llegar a la noche aquellas incipientes juventudes que reemplazaban a las viejas guardias de los 90. Estos recién llegados iban en su bolsillo con un máximo de diez pesos, una fortuna que alcanzaba para la entrada, un trago y el remise de vuelta (y si no, a esperar el colectivo y pagar 80 centavos de boleto). Para cuidar el billete (que ya ni sigue en circulación, todo esto es un viejazo que los historiadores económicos un día deberán revisar) se bailaba con una mano agarrándose el bolsillo. Hay gente que fue pungueada en un boliche de Flores y todavía sigue en Avenida Rivadavia, esquina José Martí, viendo si alguien le tira una moneda para volver a su casa. ¿Cómo explicarles a los historiadores que había celulares, pero no se usaban bajo ningún motivo porque, básicamente, hacer una llamada equivalía a hipotecar la casa? Entonces, ¿para qué se llevaban? Para una emergencia, obviamente.
Quienes tendrán demasiado trabajo serán los sociólogos para comprender, en una mirada retrospectiva, cómo se seducía en un boliche, parado al lado de un parlante, aturdidos por una canción de los Pibes Chorros. El chico se acercaba al oído de la chica e intentaba chamuyarla a puro grito. Con una mano le hacía “carpita” en la oreja para intentar aminorar el ruido… ¿y con la otra mano qué se agarraba? Muy bien, se agarraba los bolsillos. La chica, para huir, aplicaba una técnica milenaria que trasciende a culturas y razas. Con la mejor de las ondas, le decía: “Voy al baño con mi amiga”. Los paleontólogos podrán cavar en algunos boliches y encontrarán los restos de hombres fosilizados en posición de espera eterna, porque nunca jamás ninguna mujer volvió del baño con la amiga.
Dentro del mismo boliche podían convivir diferentes tribus. Así, en los 2000 aparecieron los floggers, los emos, los que escuchaban marcha -después rebautizada tecno- y los cumbiancheros, entre otros (los punks, metaleros, rolingas y sus derivados solían ir a otros lugares, no se mezclaban tan alegremente). Sin embargo, en esa ensalada de estilos era fácil distinguir quién era quién. Los floggers llevaban el flequillo sobre la cara, chupines de colores y remeras demasiado pegadas al cuerpo; los emos estaban de luto; los de la marcha bailaban en el lugar un mismo tema que duraba dos horas, y los cumbiancheros eran los que más la agitaban (¿se sigue usando la palabra “agitar” para referirse a hacer bullicio?).
¿Qué música se disfrutaba por aquellos años? La cumbia villera, sin ningúna duda (atentos los antropólogos musicales). Y para que no quedaran dudas, los nombres de las bandas eran obvios: Damas Gratis, Supermerk2, Altos Cumbieros, Yerba Brava, Flor de piedra o Meta Guacha. Incluso en esa época programas como Hora Clave, con Mariano Grondona, hacían mesas redondas donde se preguntaban si esas agrupaciones hacían apología al delito o al consumo de drogas. ¿Quién podía pensar que una banda llamada Flor de piedra podría invitar desde su nombre a la droga? ¿O que la canción que dice “si tu viejo es zapatero, zarpale la lata” propone el consumo de estupefacientes? Bueno, en aquellos tiempos se abrió la polémica que hoy, a la distancia y viendo lo que circula por las redes, parece una canción de María Elena Walsh.
Fuente: https://www.lanacion.com.ar/opinion/una-calle-me-separa-nid01092025/