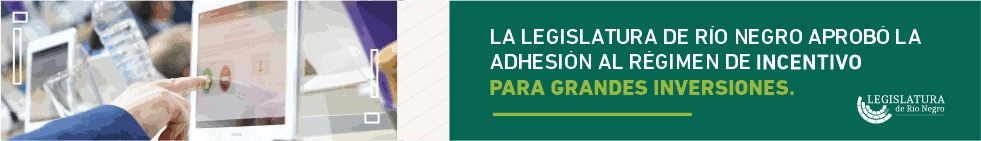Las revistas de moda son las grandes olvidadas de los estudios culturales modernos

Con la editora Anna Wintour como suma sacerdotisa (y Miranda Priestly, aun más demoníaca que la original en El diablo viste a la moda, como némesis), el periodismo fashion es una religión pagana, sin biblias ni martirologios pero con la revista Vogue como texto sagrado. Igual que cualquier credo organizado, el de Vogue, Elle o Marie Claire es masivo, litúrgico y estratificado. Sin embargo, existe una cantidad de revistas de culto, obstinadamente independientes y alternativas, que modelaron el estilo de los últimos años: de ellas se vale el investigador italiano Saul Marcadent en La edición como curaduría, su ensayo recién publicado acá, donde pasa revista a títulos como Pulp, Self Service, Visionaire o Butt, entre otros, para detectar cómo se construye el sistema de la moda.
Ya lo dijo Barthes: las revistas crean sentido. En su forma escrita, la moda es un fenómeno cultural autónomo, con una estructura original y una finalidad propia, cuyos artefactos (las prendas y los accesorios) gustan o irritan igual que un libro, una película o un disco. “Las revistas independientes en papel son respuestas al deseo de autonomía del pensamiento, pueden acabar en manos de cualquier persona y ser instrumentos de conciencia y de cambio”, escribe Marcadent y la memoria emotiva devuelve a este lector a la tarde de verano en que descubrió una afición solapada por el britpop al hojear las páginas de 13/20, el periódico para adolescentes que se promovía con el lema “prohibido para mayores”.
¿Uno puede descubrirse a sí mismo leyendo una revista? “Una vanguardia es, para bien o para mal, la herramienta de un cambio radical, siempre en oposición al poder dominante”, dijo el director de arte neoyorquino Steven Heller: “Aunque las revistas no son en absoluto su único medio de comunicación, gracias a su inmediatez (y a su naturaleza efímera), las revistas y los periódicos sirvieron para canalizar ideas y, en consonancia con el mantra de Marshall McLuhan de que el medio es el mensaje, como ideas en sí mismas”.
Este libro compara la tarea del editor con la del curador y analiza la revista como un museo de la música, la moda o el estilo de cada tiempo. Muy vital, el término “nicho” acá se usa en sentido de refugio o comunidad: así, las “revistas de nicho”, esas que no abundan en las peluquerías ni en las salas de espera, son alternativas al discurso oficial. Es un pequeño gran acto de justicia: confinadas al consumo fugaz y la lectura ligera, las revistas son las grandes olvidadas de los estudios culturales modernos. En La edición como curaduría, Marcadent se propone aligerar el ninguneo: en blanco y negro o a cuatro colores, en papel obra o brillante ilustración, son polaroids de su época. Un festín para los antropólogos del mañana.
Y un acto de resistencia. Los que nos asumimos como mediaholics extrañamos la excursión al kiosco antes de que se convierta en un todo por dos (mil) pesos. No veremos el regreso de las grandes revistas de antes, pero las nuevas no sólo resisten sino que tienen por delante una larga vida: según Steve Watson, el fundador de Stack, una plataforma que distribuye revistas independientes, “la sencilla interfaz de usuario de una revista impresa está tan arraigada en nuestra cultura como lo estuvo siempre y, antes bien, adquirió un valor añadido por el hecho de no estar en una pantalla”.
ABCA.El lingüista Algirdas Julien Greimas y el semiólogo Roland Barthes fueron pioneros en tomar las revistas como fuentes de análisis académico.
B.Aunque existen desde mediados del siglo XX, las “revistas de nicho” tuvieron un gran impulso a partir del año 2000 como reacción a internet.
C.En La edición como curaduría, Saul Marcadent conecta la cultura de la moda con el arte y deconstruye el lenguaje de las revistas independientes.
///
Fuente: https://www.lanacion.com.ar/conversaciones-de-domingo/las-revistas-de-moda-son-las-grandes-olvidadas-de-los-estudios-culturales-modernos-nid02022025/