Salud capacitará a equipos directivos en gestión hospitalaria
César González cuenta el terror de la cárcel y por qué muchas veces prefirió haber muerto: “Más que no vernos, no nos conocen”
“Si me dan a elegir, prefiero ser un anónimo, un desconocido, que no me entreviste nadie pero nunca haber pasado cinco años privado de mi libertad, haber recibido seis balazos, ni haber salido ...
“Si me dan a elegir, prefiero ser un anónimo, un desconocido, que no me entreviste nadie pero nunca haber pasado cinco años privado de mi libertad, haber recibido seis balazos, ni haber salido a lastimar gente para sustraerle algo material”, dice César González con la seguridad de quién ha visto el horror y casi quedado ciego. Muchas veces, prefirió haber muerto. El horror fue su cuerpo destrozado, el horror fue el encierro negro tras las rejas, el horror fue el miedo a no sobrevivir a la violencia de esos otros que hasta hace poco vivían en la villa cómo él, el horror fue darse cuenta de que la justicia abandonaba a unos y beneficiaba a otros. Ahí, vio la luz. Ahí, dijo yo acá no me quedo y se abrazó a la literatura que como un globo aerostático lo ayudó a salir de la cárcel pero también a que el resto de la sociedad mirara para arriba y lo viera, lo leyera a él, lo escuchara contar sobre su infancia de violencia y barro, sobre su adolescencia de pibe chorro que robaba para seguir anestesiándose con drogas, sobre su juventud entre barrotes y sobre su presente como poeta, escritor y director de cine.
Llega a la entrevista en las oficinas de LA NACION con un jean, un buzo deportivo de la selección argentina, zapatillas y unos anteojos negros que nunca se saca porque hace unos días que está con un problema en el ojo izquierdo que lo tiene fuera de eje. Le molesta para leer. Se le hincha a la noche. “Hoy no me vine arreglado”, aclara César González entre risas, porque sabe moverse en todos los mundos. Es un camaleón que no solo se adapta sino que también absorbe la información que ese entorno le da, aprende y, por eso, tiene una mirada única y comprensiva de la realidad.
Como una conversación que quedó a mitad de camino. Así fue el final de “El niño resentido”, su libro publicado en 2023, que narra cómo fue criarse en la Villa Gardel y que ya va por su décima edición. Esa conversación se retoma con “Rengo yeta” que desde el 1 de agosto está a la venta en todas las librerías, y lo vuelve a llevar a sus 16 años, a su cuerpo baleado y al día en el que entró por primera vez al Instituto Rocca de menores por un secuestro extorsivo.
-¿Cómo es ese César que llega a la cárcel? ¿Qué cosas le habían pasado?
-Mi vida en ese momento era un completo infierno. Un infierno en el exterior porque estaba en la cárcel que era un mini infierno, por más que era un instituto de menores era un instituto de máxima seguridad del que era imposible escaparte. Después, también era un infierno interior porque caí completamente baleado y entrar en ese estado físico a la cárcel hace que tenga recuerdos cargados en mi cuerpo de mucho dolor, de mucha angustia. Este fue un libro que me costó muchísimo escribirlo. Mucho más que “El niño resentido” porque la infancia está más lejos, ¿entendés? Y “El niño resentido” yo lo escribí sin saber nada de lo que iba a pasar después, sin ningún tipo de cálculo en ese sentido, lo escribí con tanta libertad. Y fue un éxito en todo sentido y conseguí lo que nunca había conseguido en el cine. La repercusión mediática, las reseñas, que me presten atención los críticos.
-¿Por qué crees que tuvo ese impacto a nivel social, tanto interés?
-Porque creo que hay una tendencia en el mundo donde el sello de “basado en hechos reales” le seduce mucho más a la gente que algo que se presenta como ficción pura y dura. Creo que por un lado está bien que sea así porque siento que los seres humanos necesitan inspirarse en historias reales, no en mitologías o en fantasías o en historias inventadas. Por otro lado, yo también me pregunto el por qué tanto éxito. Puedo elaborar muchas respuestas pero no tengo una concreta.
-En “Rengo yeta” contás que a los 11 años empezaste a trabajar como albañil con tu tío y que cuando tuvo un accidente de trabajo, ese día dijiste por lo que me pagan, esto no vale la pena. Y que en algún punto, vos ahí elegiste arrancar tu camino en la delincuencia. ¿Fue tan consciente esa decisión?
-Sí. Igual en ese fragmento también digo, es como un monólogo interior donde estoy preso, ¿cambiaría todo lo que conseguí como delincuente para terminar preso o prefiero ser un albañil y estar afuera con el viento de la libertad soplándome en la cara? Y yo elijo lo segundo. ¿Fue consciente? Un poco sí, que es lo que yo explico en “El niño resentido”. Si bien la pobreza era el estado natural que yo conocía, tampoco podía dolerme lo que no conocía. De niño, yo no sufría la pobreza. Sí que sufría el hambre en algunas ocasiones. Yo me crié en un mini matriarcado con mi abuela, mi mamá y mi tía. Fuera por mi familia o fuera por el sentido de comunidad mismo que hay en una villa, el hambre nunca iba a ser absoluto. Al ser una villa un enclave en medio de la urbe, te permitía que salías a cirujear e ibas a encontrar comida, o siempre un verdulero te daba algo, o siempre un carnicero te daba algo, porque este es un país que tiene un sentido de la solidaridad histórico, en cualquier clase social. Y en la villa, era eso. Si la vecina te veía que vos estabas solo porque tu mamá, en mi caso, había caído presa y mi abuela trabajaba todo el día, nos invitaba a merendar a su casa.
César González dirigió numerosos cortos, documentales y películas como “Diagnóstico Esperanza”(2013). “¿Qué Puede un cuerpo?” (2015). “Atenas” (2019). “Corte Rancho” (2013). “Guachines” (2014). “Diciembre” (2021), “Fobia” (2023). También escribió los libros “La Venganza del Cordero atado” (2010), “Crónica de una libertad condicional” (2011), “Retórica al suspiro de queja” (2014) y “El fetichismo de la marginalidad” (2021). Pero su salto a la fama vino con “El niño resentido” (2023), esa autobiografía sin tapujos ni firuletes sobre sus primeros años de vida en dónde vomitó las heridas de la marginalidad y sus consecuencias.
César habla de su infancia-Vos también decís que en un momento cuando empezás a ser adolescente, te empieza a dar vergüenza tener que pedir.
-Sí, de niño no me avergonzaba. Éramos pobres pero no infelices. No es que llorábamos por lo que no teníamos. Pero ya cuando empiezo a ser más adolescente sí que empieza a molestarme que yo tenga las zapatillas rotas y un pibe de mi edad, a los 10 u 11 años, a media cuadra, en donde ya era la localidad del Palomar y no era la villa, no solo tuviera zapatillas sino también una pieza para él solo. Sin ponerle nombre ni ideología me preguntaba por qué. ¿Qué hizo ese nene que no hice yo para merecer unas zapatillas que no estén rotas? Y cuando más crecía, me respondía que yo no había hecho nada malo ni él había hecho ningún mérito. Ni tampoco era culpable de haber nacido en ese lugar. Y esa vergüenza se convierte casi en una humillación y al tener tan cerca a los pibes que veía que salían a robar a mi edad, y que el robar les brindaba por lo menos unas zapatillas, dije bueno, mi vida será más breve porque es obvio que terminás muerto o preso, porque no hay tercera vía ahí. Pero mientras sea, será con glamour como digo en “El niño resentido”. En la Avenida Marconi que corre lateralmente a la villa no hay un muro que te impida ver la calle. Las villas no están encerradas ni alambradas como si fueran un gueto.
-Cualquiera las puede ver.
-Cualquiera las puede ver, cualquiera puede entrar, puede salir, hay libertad ambulatoria pero los muros son invisibles, están, existen. Eso no quiere decir que nosotros seamos invisibles como suelen decirnos. Yo me rehúso a ese término. Yo creo que más que no vernos, no nos conocen. Entonces no es que somos invisibles, representamos lo desconocido para la sociedad. Y es necesario que representemos lo desconocido, porque lo desconocido da miedo, no nos zambullimos en lo desconocido, no salimos a conquistar lo desconocido. Al revés, nos resistimos, nos da miedo. Yo creo que el villero encarna lo desconocido, no lo invisible. Porque las villas se ven y si no las ves con tus propios ojos, la tecnología te permite hasta ver lo que ve una cámara de seguridad que está instalada en una villa. O sea que ves la pobreza, ves la desigualdad, el tema es que no te provoca nada.
-Claro, el tema es qué hacés con eso que ves. En relación a eso te quería preguntar cómo ves hoy la realidad de los chicos en las villas, qué oportunidades de futuro tienen. Estuve hablando con varios referentes que me decían que los programas que existían desde el gobierno o desde las organizaciones sociales para acompañar a los chicos con actividades que tienen que ver con la educación, con la cultura o con los deportes, los están desfinanciando.
-La veo muy complicada, la veo con mucha angustia, la veo con mucha preocupación. Siento que por más voluntad, deseo y tiempo que uno le dedica a aportar su granito de arena, tiene que haber algo más. Si no se invierte, si no hay infraestructura para educación, para deporte o para que los pibes aprendan oficios desde los más rústicos hasta los más modernos que tienen que ver con tecnología, veo un “no futuro”.
-Me resulta muy interesante este cambio que contás en el libro de cómo pasás de ser un pibe del barrio que eligió el camino del delito y que tiene como un peso específico a caer preso y ser alguien que sufre un terror absoluto. ¿Qué fue lo que te dio tanto miedo de la cárcel?
-Me di cuenta de que no era tan valiente como creía, obvio que con un arma de fuego cualquiera es malo, cualquiera es valiente. Y ahí adentro, fue primero repasar mis condiciones físicas. Yo ya entraba en un mundo que tiene sus reglas propias, en dónde si no peleás, si no te parás de manos, no te van a respetar, vas a vivir igual pero vas a vivir a un costado con la estirpe más baja.
-Y vos no estabas en condiciones físicas de pelear.
-Claro, entonces cualquier se aprovechaba de mí. Lo poco que me salvó fue la carátula y que había caído por una causa pesada porque eso dentro de los códigos carcelarios pesa y que estaba todo baleado, eso también te da cierta jerarquía.
-También el barrio de dónde venías.
-Por suerte la Gardel ya tiene su linaje y su tradición delictiva y presidiaria. Esas cosas me ayudaron pero yo sabía que tenía una fecha de vencimiento, que no podía ser para siempre. No tenía el ánimo ni tampoco la destreza oral que hay que tener ahí adentro porque tenés que estar las 24 horas del día extremadamente lúcido.
-Eso me sorprendió mucho, el poder que la palabra tiene en la cárcel, a veces más que la fuerza. Gana el que sabe hablar mejor, el que sabe contar mejores historias, insultar mejor.
-La palabra es todo en la cárcel. Hay una cosa con la oralidad y con el relato oral. Yo digo en el libro que una mentira bien contada en la cárcel, vale más que una verdad. Yo sabía que había muchos pibes que inventaban los robos pero lo hacían con un nivel de detalle, con una fuerza actoral. Era completamente performático. Vos te creías que era re picante en la calle porque contaba que había robado un banco, tomado rehenes y después te enterabas que había caído por robar un celular.
La potencia de la palabra en las cárceles y en las villas es un tema que César González aborda en su libro “Fetichismo de la marginalidad”, y que suele resaltar en sus entrevistas. Para él, los presos son neologistas sin diploma, artesanos de la palabra, escultores de la verborragia y artistas del lenguaje. Todo eso son. “Porque hay palabras en la cárcel que se renuevan todo el tiempo, es un diccionario no escrito que cada año se va ampliando. Hay un cerebro pensando y es un cerebro que las ciencias sociales, el servicio penitenciario y el sistema judicial considera inferior mentalmente. ¿Cómo que son filósofos? Sí, son filósofos pero es más fácil ubicarlos en el lugar de ignorantes, de brutos, de animales. Obvio, el ser humano es un animal. Se olvida, pero es un animal. Yo creo que no lo saben pero son poetas de la vida”, dice mientras se balancea en la silla.
-Te quería preguntar sobre el imaginario popular que hay de las cárceles. ¿Cuáles son las construcciones que vos ves más ridículas y que menos tienen que ver con la realidad? ¿Cuáles son las creencias que te parece que habría que desterrar?
-Muchas. Primero, la cárcel aunque se esté cayendo abajo, aunque las paredes estén podridas, aunque los baños estén tapados, el preso limpia. Y el que no tiene su celda limpia, la pasa mal en la cárcel. Lo primero que piensa la gente o lo que reflejan las series de la cárcel, es que todo es una mugre. Con la limitación absoluta, con los recursos mínimos y en la austeridad más profunda, con un poquito de agua voy a lavar toda la ropa que tengo. Eso hace el preso. Se depila las cejas. Se corta el pelo con máquina que se improvisa con la gillete de las prestobarbas o con algún guardiacárcel que te presta una maquinita. La ropa es todo. El conjunto deportivo es la ropa de gala en la cárcel. La visita es sagrada y nunca vi en el cine nacional, salvo “Crónica de un niño solo” y algunos momentos de algunas películas, nunca vi que me transmitan el sentimiento de lo sagrado que implica la visita en la cárcel. El lenguaje siempre fue ridiculizado y para mí es re serio. ¿Qué más? El sexo. Yo creo que Rengo Yeta tiene dos ejes temáticos importantes, entre muchos otros, la religión o la fe, y el sexo. Religiosidad porque hasta el preso más violento y más pesado, cree. No conocí ni un preso ateo.
Las creencias que habría que desterrar-Vos en la cárcel volviste un poquito a la religión porque había que aferrarse a algo.
-Claro . Estás encerrado y encima no vas a creer en nada, estás loco. Yo cuando me dieron el balazo en la panza, dejé de creer. Dejé de creer porque dije por qué Dios permitió que me dieran un balazo en la panza, si permitió esto no lo quiero más. Para quedar vivo como quedé, hubiese preferido morir.
-De hecho le das vuelta al suicidio varias veces.
-Es que es la verdad, no puedo mentir. No podía manipular mi propia historia por más que fuera fuerte. Por algo a la cárcel le dicen la tumba. Volviendo a lo anterior, el que asoció la cárcel con la tumba fue un poeta. Ahí hay una síntesis perfecta, hay una imagen, una palabra….
-Que da sentido a un montón de cosas.
-Sí, tumba quiere decir que estás muerto en vida y eso es lo que pasa en la cárcel.
-El primer clic es el pánico de estar encerrado y no querer volver, después mencionás la historia con los rugbiers y la conciencia de que la justicia funciona solo para algunos y, por último, el defensor que te acerca de nuevo a la lectura. Contá un poquito algo de esos clics y cómo fueron para vos.
-El paso del tiempo me fue ayudando a reinterpretar la experiencia carcelaria. Yo había dejado la construcción del recuerdo en un lugar inamovible, fue así, listo y a partir de este libro empecé a destrabar cuestiones de mi memoria. El olvido nunca es total. Y empecé a acordarme de cosas que tenía completamente olvidadas, personajes, colores, olores, sonidos. Obviamente, que la persona fundamental en mi historia carcelaria fue Patricio Montesano, a quien todavía no nombro en el libro, porque solamente cuento los primeros meses, pero a Patricio lo conozco en el Instituto Belgrano que menciono en Rengo Yeta. Y es la persona que realmente me muestra un camino. Yo ya venía leyendo los libros que me daba el defensor pero Patricio es el profesor que empieza a traerme libros que me cambian la vida, los libros de Roberto Arlt, de Rodolfo Walsh, de Foucault, fragmentos de Marx.
-Pero vos en algún momento hacés un clic y decís me voy a anotar en la escuela para terminar de estudiar.
-En realidad no. Cuando yo me anoto en la escuela no fue porque había hecho un clic. El primer clic fue desde la experiencia, desde la intuición, cuando presencio en mis narices como dos rugbiers acusados de un homicidio solo están 18 días en la cárcel. Hay pibes pobres que pasan años hasta que les llega el juicio, en el juicio los declaran inocentes y nadie les devuelve los años que perdieron y el Estado no paga ningún resarcimiento. Entonces, ahí me pregunté: ¿si sos un querubín de clase media, media alta, te pueden acusar de un homicidio que te vas a ir pero si sos un marrón o un negro no importa el delito que cometiste que te dejan acá el tiempo que quieran? ¿Y encima la sociedad cree que esto es una puerta giratoria en la que uno entra y sale? Entonces fue desde ahí. Los libros vinieron después.
-Fue decir “no voy a hacer cómplice de esto”.
-Claro, la cárcel me hizo entender cómo era el juego para los pobres: si el pobre se descarría mirá como termina, ¿no? Ese fue el gran clic. Pero de ahí a decir yo cuando salga voy a escribir, yo cuando salga voy a hacer películas, no. Para eso falta un largo trecho que Rengo Yeta lo está empezando a plantear y es un estado primitivo de conciencia.
-¿Ya arrancaste con el libro que sigue?
-No, todavía no. Estoy en etapa de borradores, de recordar, ¿viste? Mi método que vengo usando en estos últimos dos libros, son las listas de recuerdos. Armo una lista con todos los recuerdos que creo que son importantes para escribir y, después, arranco.
Mirá la entrevista completa en Youtube



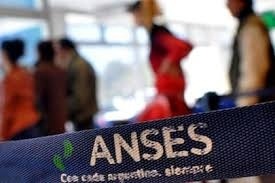


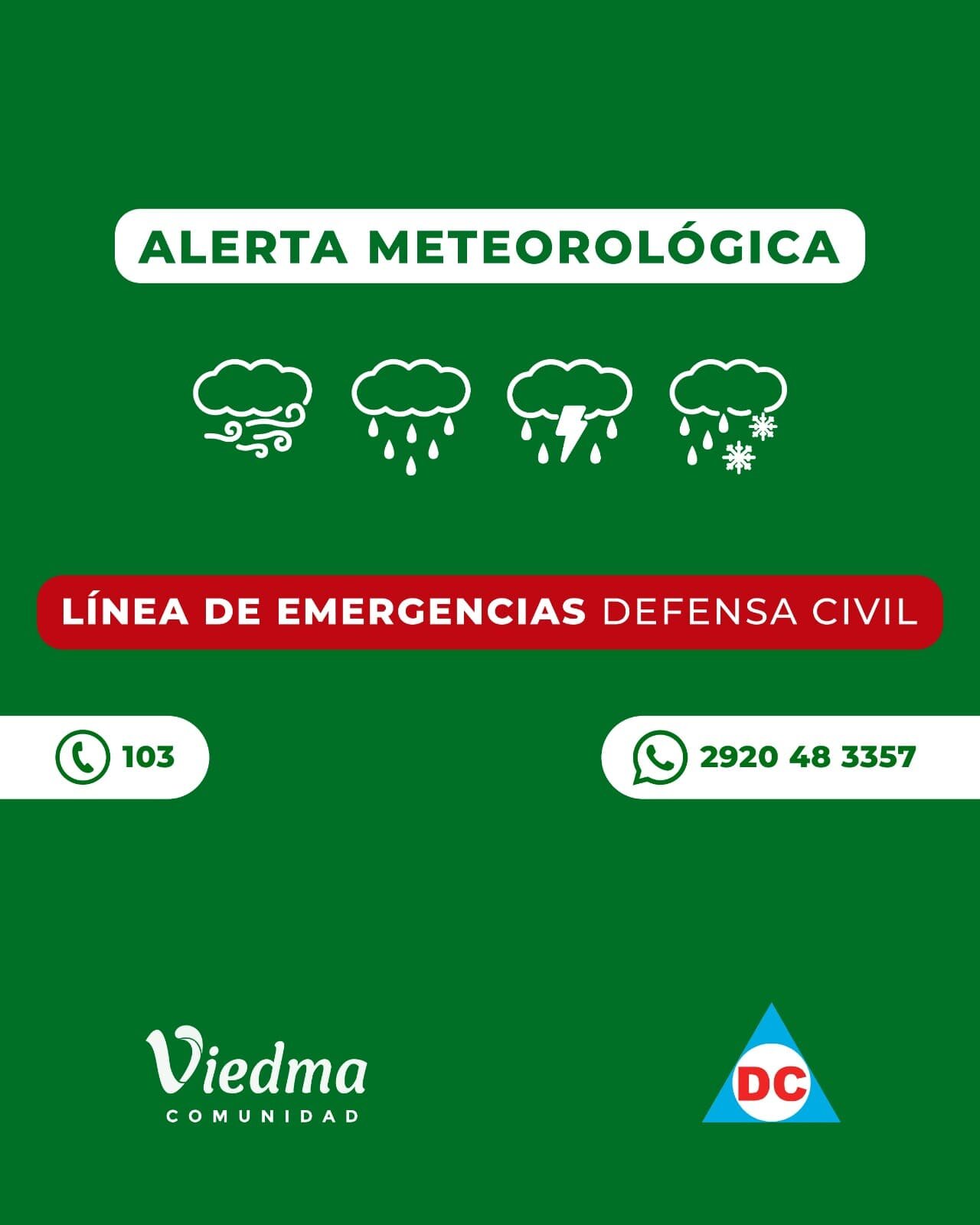


Comentarios
¡Sin comentarios aún!
Se el primero en comentar este artículo.
Deja tu comentario