Salud capacitará a equipos directivos en gestión hospitalaria
José Eduardo Abadi: el humor, la memoria y el psicoanálisis como formas de vida
Nos damos otro lujo: una charla con José Eduardo Abadi. Él es médico, psiquiatra y psicoanalista, pero también escritor. Entre sus libros más conocidos se encuentran ¿De qué hablamos cuando ...
Nos damos otro lujo: una charla con José Eduardo Abadi. Él es médico, psiquiatra y psicoanalista, pero también escritor. Entre sus libros más conocidos se encuentran ¿De qué hablamos cuando hablamos de buen amor? y De felicidad también se vive, cuyos títulos funcionan como grandes disparadores para múltiples reflexiones. Además, Abadi incursionó en el teatro, lo ven en televisión y lo han leído como columnista en distintos medios de comunicación, entre ellos LA NACIÓN. Hoy se suma a Conversaciones en un momento especial, a punto de presentar un nuevo libro.
En este diálogo, Abadi comparte su pasión por el teatro y el humor en la clínica, recuerda la influencia de sus padres y de maestros como Tato Pavlovsky, reflexiona sobre la construcción de la autoestima y la importancia del amor en la vida psíquica. También habla sobre la relación entre psicoanálisis y medicación, los avances de la ciencia, la manera de enfrentar la adversidad y sus propios aprendizajes como paciente. Un recorrido profundo y cercano por las ideas y experiencias de uno de los grandes referentes del psicoanálisis en la Argentina.
¿Qué te trajo hasta acá?
Me traje yo, en parte, motivado por las ganas de compartir con vos y con la gente muchas de las cosas que he estado haciendo, que pienso, que tengo ganas de desarrollar. Yo necesito el feedback permanente, el ida y vuelta con el otro. Estos diálogos me nutren mucho, me divierten y me parecen útiles si realmente podemos comunicarnos. Comunicarse no es tan fácil: la gente se conecta poco o no tanto, pero se conecta; comunicarse, relacionarse, ya es más difícil. Hablamos, hablamos, pero no siempre nos comunicamos.
Algunas personas se preguntan: “¿cómo puede ser que una disciplina nacida en la época victoriana tenga todavía respuestas para el mundo de hoy?” En este sentido, ¿por qué el psicoanálisis sigue siendo una herramienta valiosa aun cuando los dolores y las angustias de las personas han cambiado?
El psicoanálisis también cambió. Como toda disciplina que se pretende viva y que tiene una pretensión artesanal y científica, tiene preguntas, dudas, cambios. No es lo mismo cómo lo ejercemos hoy que aquel psicoanálisis que se ejercía cuando nació en 1895, o incluso hace 60 años, cuando yo era chico y mi padre ejercía. Pero hay una esencia permanente: el psicoanálisis explora —porque es un método de exploración— los conflictos que no tenemos conscientes. Desde que descubrimos que hay inconsciente, hay alteridad: no está solo nuestra cara consciente y lo que verbalizamos racionalmente sino que nuestro mundo tiene ese otro personaje que está dentro nuestro. Cuando un conflicto inconsciente se traduce en un síntoma, es decir, en un sufrimiento, el psicoanálisis explora cuál es ese conflicto no consciente para poder disolverlo. Eso que empezó como intento terapéutico se convirtió en una brújula para investigar muchísimas cosas del sentir y del quehacer humano y social: la sexualidad, los impulsos, las relaciones interpersonales, los vínculos con el poder. Así fue creciendo como teoría, con cosas que se modificaron o refutaron y otras que se reafirmaron.
¿Por qué es importante encontrarse con el inconsciente? ¿Qué lugar ocupa en nuestra vida cotidiana y cuánto influye en nuestros dolores y angustias?
Cuando hay algo intolerable para la conciencia —por vergüenza, culpa, prohibición— muchas veces lo reprimimos de modo no intencional: lo clausuramos, lo encerramos en un espacio que definimos como inconsciente. Ahí queda alojado; no muerto. Puede quedar neutralizado un tiempo, pero determinadas situaciones lo reviven y quiere emerger. Cuando quiere emerger, aparecen defensas: “esto no debe aparecer”. Lo reprimido pugna por salir y lo consciente (“la cultura”), se le opone. Ahí se genera el conflicto y genera angustia, tensión; buscamos descargarla y, cuando se descarga equivocadamente, aparece el síntoma. Con el análisis tratamos de ver cuál es el conflicto que está detrás de ese síntoma. El síntoma es un disfraz que oculta algo que no sabés. Si te cuento qué es el disfraz, deja de tener sentido; el disfraz se disuelve. De eso se trata el análisis. Un síntoma es algo incomprensible para la conciencia, incoherente con el resto de la personalidad, que se nos repite más allá de la voluntad y cuyo significado tratamos de develar para que pierda fuerza.
¿Por qué el habla es tan importante en el análisis?
Ahora por ejemplo se pretende tener mecanismos tecnológicos que la sustituyan pero no creo que se pueda hacer. Hablar pone en juego lo guardado: lo que enunciamos no solo dice lo que pretendemos, también deja asomar lo escondido; aparece en actos fallidos, en sueños, en sufrimientos. Por ejemplo, en los medios de comunicación se ven muchos lapsus: la lengua habló más rápido que la mente. Ahí podemos “pescar”.
Aquellas personas que estuvieron muchos años en análisis a veces se autedetectan en esos mismos lapsus o pueden conocer mejor el significado de sus sueños…
Exactamente. ¿Qué es, en último término, un espacio psicoanalítico? Dos personas que se encuentran, crean un clima común, con respeto, una amistad particular —la del psicoanálisis—, confidencialidad y una alianza para ver qué significa eso que te ocurre, te hace sufrir y no sabés qué es. En esa exploración uno también va aprendiendo y, a veces con humor, interpreta su propio lapsus.
¿Qué lugar tiene la curiosidad? Vos sos un gran curioso…
Sí. La curiosidad hace que lo que no entendés no pase por alto: “¿Qué es eso? ¿De dónde viene? ¿Por qué?”. La pregunta es el secreto del conocimiento y de una cierta diversión en el vivir y el saber. La duda, cuando no es obsesiva, permite no comprar lo que me quieren vender como verdad terminada.
El psicoanálisis no ofrece soluciones mágicas para los problemas. Es un ejercicio de pensarte a vos mismo. Descubrís cosas que no sabías de vos, resolvés síntomas y te quedan preguntas. Es una manera de encarar la vida, entre otras posibles, donde aparecen la incógnita, la pregunta, lo incompleto, lo finito. Una forma de estar en el mundo lejos del “sabelotodo”, la omnipotencia y la invulnerabilidad. En ese sentido, el psicoanálisis contribuye a nuestra condición de humanos.
¿Por qué angustian tanto la incompletud y la finitud?
Son dos conceptos ligados. La idea de lo completo roza la omnipotencia, lo absoluto, lo inmortal; lo humano es finito. En Occidente se trabajó poco: hay un intento de expulsar la muerte en lugar de adquirir una sabiduría de la muerte que permita aceptarla como parte lógica de la vida. Oriente no la ve como enemiga, sino como etapa de un existir anterior y posterior a nosotros, del que formamos parte. Vivirla como enemiga nos lleva a defensas imaginarias, angustias que se transforman en violencia, búsquedas de poder omnipotente, medidas autoritarias: esa completud que “garantizaría” una inmortalidad que no existe.Creo que la memoria del otro, la memoria amorosa, de algún modo simbólico inmortaliza. Tras elaborar el duelo, incorporamos a la memoria la representación del ser amado que ya no está. Es una forma de vida simbólica: aparece en nuestros diálogos internos, en la mesa familiar, en gestos y preguntas. No hay una sola manera de estar vivo. Esa presencia acompaña; no son alucinaciones, pero sí están en nuestro pensar y en nuestro sentir.
Tu próximo libro va a salir en octubre, ¿cómo se va a llamar?
Me ayudó mucho la gente de la editorial a encontrar el título, porque te confieso algo: soy un desastre para poner títulos. Ellos dieron con uno que me parece muy acorde al texto que propongo: La curiosidad al diván. Porque fue justamente la curiosidad la que me llevó a transitar algunos recuerdos que volvieron a mí.
El libro surge de las ganas de compartir con la gente muchos de esos recuerdos que me pueblan y que me hicieron ser quien soy. Y no son memorias muertas: son recuerdos que me estimulan, que los resignifico, que siguen construyendo la arquitectura de mi vida, porque de cada uno aprendí mucho.
Me pasaron tantas cosas distintas que a veces, en una noche de insomnio, me asombro y pienso: “Qué increíble, ¿todo esto me pasó?” Entonces siento ganas de contarle a la gente lo linda que fue aquella discusión con Lipovetsky sobre la felicidad, cuando lo invité a venir de París a Buenos Aires. O la charla con Gianni Vattimo sobre el pensamiento único. O cuando Borges me dijo: “A veces uno se levanta de mañana y piensa: qué cansador, falta todo el día”. Todo eso necesito compartirlo: por qué me divierte el teatro, por qué me metí en el mundo donde entrevisté políticos. Creo que la vida compartida incluye al otro en la vida de uno, pero también le da vida a uno mismo.
En el prólogo de este nuevo libro hablás de un concepto que me resulta muy interesante: el de la valija. Una valija llena de recuerdos, experiencias, bagaje emocional y familiar…
Al principio quise titularlo La valija abierta, porque la imagen que me venía era la de abrirla y buscar, desordenadamente, lo que apareciera. Y en ese abrir surgió, por ejemplo, el recuerdo de cuando en la Casa Rosada me invitaron a leer la carta que Menem había escrito para que saliera publicada en todos los diarios el viernes previo a su segunda reelección. O aquel desayuno y la charla posterior con Alfonsín, ya expresidente, que me recibió en su departamento de la calle Santa Fe. Son recuerdos que no quiero guardarme solo; necesito compartirlos y, al mismo tiempo, recibirlos de vuelta, que me los devuelvan con otra mirada, que me los revivan de otra manera.
Hay muchas otras historias y anécdotas. ¿Sabrá la gente, por ejemplo, que pasé varios años de mi juventud en la productora de mi tío en Londres, el productor más importante de cine en Europa en aquella época? Conocí a actores y actrices famosos, a guionistas, asistí a rodajes donde me trataban bien simplemente porque era “el sobrino del productor”. Allí conocí a Peter Finch, Glenda Jackson, Julie Christie… todo ese mundo maravilloso. De ahí me nació la pasión por el cine y el teatro, que se convirtió en una especie de profesión paralela a la mía.
¿Te marcó el teatro? ¿Y el humor en la clínica?
Mucho. El cine, el teatro —también el del absurdo— y la comicidad me son inherentes. Y pienso al humor en el psicoanálisis: no veo posible un tratamiento sin sorpresa y sin humor.
Incluso para reírse de lo más terrible…
Como dice Woody Allen: “Si no te reís de lo más terrible, sonaste”. El psicoanálisis lo pienso en escenas; propongo ver lo que pasa “como escena”, y ahí surgen cosas que una traducción verbal simple no alcanza. Tato Pavlovsky me influyó mucho: pasó del psicodrama al teatro profesional. Fue uno de los primeros psicoanalistas en hacerlo. Después dejó el psicoanálisis y se dedicó al psicodrama. Iba a comer con él después de las obras y me fascinaba cómo contaba lo que hacía. Tengo recuerdos muy lindos con él.
¿Y la herencia de tus padres?
Creo en la herencia, pero también en la capacidad de pelearse y amigarse con ella: tomar lo que sirve. Mi madre fue crucial en mi historia (Edipo mediante, no puede ser distinto). Fue una terapeuta excepcional que me enseñó mucho.
Con mi padre hubo amor y divergencias. Hicimos un último libro juntos —De qué hablamos cuando hablamos—, que nació de diálogos televisivos. Él ya había tenido un ACV y no pudo comprenderlo plenamente. Yo salía de verlo y me preguntaba si había entendido que lo escribimos juntos. No fuimos “familia Ingalls”: hubo peleas, discusiones, sufrimientos.
Sin amor es muy complicada esta vida. Cuando en el análisis ves desamor y carencia, entendés mucho de lo que le pasa a alguien. Y ahí hay toda una arquitectura para trabajar, no solamente interpretando. El amor, el deseo, la valoración que recibe un chico son esenciales. Que sienta protección, pero también disponibilidad: que los adultos se diviertan jugando con lo suyo, que le muestren que lo suyo vale. Eso crea autoestima y permite después ensayar cosas distintas, con la certeza de que vale la pena intentarlo y que, si uno se equivoca, es reversible. Porque todo es reversible.
¿Cómo se construye la autoestima?
No por generación espontánea ni por genética. Tiene que ver con la valoración y el amor recibidos, con el apoyo, con palabras lindas que nutren para resistir las feas que vendrán —de adentro o de afuera—. Eso da confianza, permite querer de otro modo, ser honesto, tener noción del esfuerzo y no caer en charlatanerías que disfrazan obviedades de profundidad. También enseña a tolerar frustraciones: nadie escapa a ideales incompletos, proyectos que no fueron, amores que no se consumaron. Todo es superable, aunque siempre queda una sutura que no se cerró del todo. Pero eso no impide volver a amar.
El único punto doloroso y difícil de elaborar es la muerte de un hijo. Ese sufrimiento es de otra dimensión. Y hay dolores que hay que poder llevar dentro de uno. Muchas veces sufrimos por no aceptar nuestra condición: somos finitos, mortales, humanos, incompletos y vulnerables.
Y en algún lugar el psicoanálisis también nos ayuda a ir caminando con nuestros agujeros y nuestras cicatrices más o menos sanadas…
Un buen análisis sí. Pero un mal análisis, el que pretende la palabra mágica para que todo sea como el analista cree que “tiene que ser”, no. O cuando se supone que la solución terapéutica está en la pastillita mágica, en la neurona que se movió para la izquierda o en la que se movió para la derecha… Por favor, cuando la magia sustituye a la vida en su esencia verdadera —que es búsqueda, encuentro, descubrimiento—, lo que queda es la ilusión. Y la ilusión, cuando reemplaza a la verdad, conduce a la decepción y no al logro.
Mencionaste la medicación…
Cuando es necesaria, sí. Determinados cuadros de ansiedad o de pánico requieren ansiolíticos o inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina; una psicosis requiere antipsicóticos. Lo que cuestiono es la “pastillita mágica” o las explicaciones simplistas. La investigación de aportes parciales es valiosa.
La ciencia vive un momento fascinante: de hablar solo de genética pasamos a epigenética; incorporamos entorno y vivencias…
Es un cambio en la percepción del ser humano. Una de las cosas por las cuales lamento no haber nacido dentro de 30 años es que, cuando el hijo de mi nieto le pregunte al papá: “¿Al abuelo, cuando estaba mal de la rodilla, le cortaban la rodilla?”… Lo digo porque hace un mes me hicieron un reemplazo total de rodilla.
¿Sabés manejar bien tu propia cabeza y tus pensamientos?
Muchas veces sí, y muchas veces no. Creo que aprendí a aceptar lo relativo de ciertas cosas, a disfrutar de muchas de las que tengo, a aceptar como puedo la adversidad. Y hay veces que no lo logro: me angustio. El sufrimiento no es ajeno a nadie cuando aparece una pérdida, cuando aparece un dolor.
¿Incorporaste otras disciplinas al análisis?
Sí. Trabajé con psicodrama en una época y todavía lo incorporo a veces en mi terapia. También el role playing, ciertas dinámicas de ejercicios, la posibilidad de hacer análisis frente a frente. Hoy, con una frecuencia de una vez por semana, hay más espacio dialogal: puedo dar una opinión, invitar al paciente a pensar juntos una temática, incluso traer a una tercera persona de su vida a la sesión.
Eso también tiene que ver con la elasticidad del analista, que depende de su personalidad. En mi época de paciente, adoraba a quien fue mi primer analista, pero había una ortodoxia férrea. Subíamos juntos en el ascensor y había que estar en silencio: era un cuarto piso y no se podía hablar nada porque él no respondía. Hoy eso me resultaría extraño.
¿Lo extrañás a ese primer analista?
Lo quiero más de lo que lo extraño. A él, al segundo y al tercero. Cuando me pasa algo, cuando estoy en conflicto, los recuerdo. Yo me analicé muy pocos años… ¿Sabés cuántos? 35 (se ríe).
El análisis es, también, la pregunta. Es la escucha de lo que uno no se anima a decir. Es la alteridad puesta en palabras. Es una manera de vivir la vida, de aceptar la incógnita, de disfrutar la pregunta. No se trata solo de “ir para que me cures”.
Además el motivo de la consulta inicial es uno mismo…
Sí, por supuesto. Muchas veces la transferencia del síntoma desaparece, y ahí empieza la curiosidad por la propia historia. La historia familiar, los argumentos que nunca se me hubieran ocurrido. Eso es lo apasionante de un buen análisis: bien hecho, con gente inteligente y dispuesta a trabajar.
Vamos a cerrar con un cuestionario breve: ¿Cuál es tu mayor virtud?
Mi amor por mis hijas: amor, admiración, agradecimiento de que existan.
¿Qué rasgo de tu personalidad te enorgullece?
Saber aceptar la adversidad sin quedarme anclado sino que me sirva para ver cómo salgo de eso.
¿Qué parte de tu infancia volverías a vivir?
Las vacaciones con mis padres cuando me llevaban a “hacer programas”. Tengo muy viva una imagen en karting en Mar del Plata. Pero es sentir a mis seres queridos cerca.
¿Qué canción te emociona?
“A Whiter Shade of Pale” (“Con su blanca palidez”). También Georges Moustaki, “Le Métèque” (El extranjero).
¿Qué paisaje argentino llevás adentro?
El Jardín Botánico que veía desde la ventana de casa cuando era chico.
¿Libro y película/obra que te marcaron?
Película: El Padrino I, II y III, la saga griega en el siglo XX. En literatura, tragedias griegas, Sófocles, La Odisea; Ulises me cautiva. Hice tragedias en formato de bar, mezclando humor.
¿Qué te enoja fácil?
La maldad, en forma de indiferencia o abuso.
¿Qué te hace reír con ganas y sin culpa?
El absurdo: Airplane! (¿Dónde está el piloto?), La pistola desnuda, y mucho de Woody Allen.
¿Con quién te gustaría tener una última charla y por qué?
No sé si “última”: busco a alguien para una charla esencial que me ayude a entender cosas que todavía no pude.
¿Qué te gustaría que digan de vos dentro de 100 años?
Que pude ayudar, que dije algo interesante y que sirvió. Y: “Qué lástima que no esté aquí ahora”.



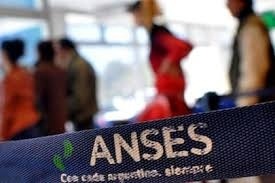





Comentarios
¡Sin comentarios aún!
Se el primero en comentar este artículo.
Deja tu comentario