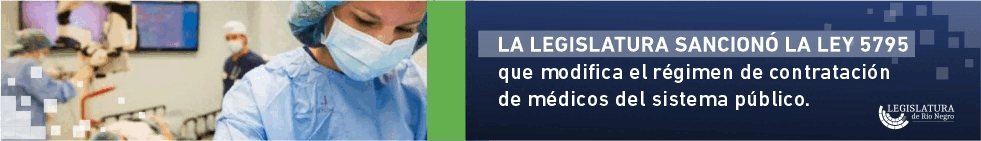El pueblo que pasó de paraje inexplorado a meca del turismo internacional

En el extremo suroeste de la provincia de Santa Cruz se encuentra la ciudad de El Calafate, a orillas del majestuoso lago Argentino, el más grande del país. Este rincón patagónico, rodeado por montañas y glaciares, ofrece paisajes increíbles y una historia que invita a ser explorada.
Mucho antes de que los turistas llegaran con sus cámaras y bastones de trekking, valientes viajeros se adentraron en estas tierras, enfrentando desafíos y descubriendo las maravillas que hoy nos asombran.
Una de las primeras huellas en esta historia la dejó en 1867 la expedición organizada por el capitán Luis Piedra Buena y encabezada por Guillermo Gardiner, que siguió el curso del río Santa Cruz hasta sus nacientes. El trayecto de ida les llevó 33 días y el de regreso, 16. En el recorrido, cruzaron el río Bote, llegaron a las cercanías de lo que hoy es El Calafate, identificaron el arroyo que baja de los cerros y divisaron frente a ellos la isla Solitaria. Continuaron por el arroyo Malo hasta llegar al lago Roca, realizando reconocimientos parciales en la zona y creyendo posible hallar un paso hacia el océano Pacífico. Esta incursión fue significativa por el descubrimiento efectivo del lago que, más tarde, Francisco P. Moreno bautizaría como lago Argentino.
Con cada expedición, con cada paso en la nieve o estela en las aguas turquesas, se fue tejiendo una epopeya de descubrimiento y pertenencia.
Seis años después, en noviembre de 1873, el subteniente de Marina Valentín Feilberg se embarcó – con tan solo 21 años y acompañado por cuatro hombres de la tripulación de la goleta Chubut– en una audaz expedición para explorar el río Santa Cruz hasta su fuente. Partieron el 6 de noviembre en un pequeño bote desde la desembocadura del río, enfrentando una geografía inhóspita y condiciones brutales: corrientes traicioneras, viento helado y provisiones que menguaban.
No lograron internarse en el lago, pero antes de emprender el regreso, Feilberg dejó una señal: izó la bandera argentina en un remo usado como mástil y depositó una nota dentro de una botella. Años más tarde, el propio Perito Moreno hallaría ese mensaje y bautizaría el lugar como “Punta Feilberg”, asegurando así que ese apellido quedara registrado con tinta patriótica en el mapa.
Gardiner y Feilberg no nombraron al gran espejo de agua que habían encontrado, ya que creyeron que era el mismo que Francisco de Viedma había descubierto casi un siglo antes.
Recién en 1877, el “misterio” se develaría. En otra travesía pionera, Carlos Moyano y Francisco Pascasio Moreno partieron desde la isla Pavón y navegaron río arriba. El 15 de febrero, Moreno se plantó frente a las aguas heladas y profundas, y pronunció las palabras que bautizarían oficialmente al Lago Argentino. En ese viaje también surgieron otros nombres familiares para quienes hoy recorren la zona: Punta Bandera, monte Frías, cerro Buenos Aires y Punta Avellaneda. Un homenaje cartográfico cargado de sentido de soberanía.
Y entre esas historias épicas, aparece el protagonista más famoso de todos. Hoy lo conocemos como el Glaciar Perito Moreno, pero llegar a nombrarlo fue parte de un largo camino histórico.
En 1879, durante una expedición financiada por la Armada chilena, el capitán británico Juan Tomás Rogers bautizó el glaciar como Francisco Gormaz, en honor al director de la Oficina Hidrográfica del país trasandino. Más tarde, en 1893, el geólogo alemán Rodolfo Hauthal, adscripto a la Comisión Argentina de Límites, lo denominó Bismarck, como el poderoso canciller del Imperio Alemán, Otto von Bismarck. Sin embargo, fue en 1899 cuando, en el marco de estudios realizados para el Instituto Hidrográfico Argentino, el teniente Iglesias le dio un nombre que lo vinculaba directamente con la Nación Argentina. En tiempos en que cada punto geográfico podía inclinar la balanza diplomática, ponerle “Perito Moreno” fue, además de justo, bastante estratégico…
La subdivisión del Territorio Nacional de Santa Cruz –creado en 1884 tras la sanción de la ley que incorporó formalmente la región patagónica al dominio nacional– se concretó en 1903, con excepción del extremo austral, que ya había sido parcelado. Antes de que comenzara el proceso, un decreto del 4 de octubre de 1902 designó a nueve jefes encargados de liderar las comisiones, que debían delimitar trece zonas en los territorios nacionales de Río Negro, Chubut y Santa Cruz.
Cinco de aquellos delegados fueron asignados a Santa Cruz. Entre ellos se encontraba Carlos V. Burmeister, quien, el 6 de julio de 1904, registró en la cartografía divisoria correspondiente a la zona sur del río Santa Cruz el asentamiento de Remigio Ortiz, en torno al cual con el tiempo se iría formando un pueblo. En los datos complementarios, Burmeister apuntó que las poblaciones del interior se comunicaban con los puertos de Santa Cruz, Bahía Coy y Puerto Gallegos mediante caminos carreteros que, no eran más que simples huellas dejadas por los carros.
La división de la tierra, en un territorio con grandes superficies aún poco exploradas, se trazó en forma de dameros sobre el mapa, mediante líneas rectas que, muchas veces, no respondían a los accidentes geográficos ni a las realidades sociales o económicas del terreno.
Colonización y estancias: el auge de la lanaAntes de la llamada “Conquista del Desierto”, los únicos pobladores de origen europeo al sur de Carmen de Patagones eran los integrantes de la colonia galesa en el valle del Chubut.
Pero algo cambió hacia el final del siglo XIX. En 1899, cuando el abrazo del Estrecho selló con apretón y tratado una paz precaria entre Argentina y Chile, el gobierno argentino decidió que la manera más eficaz de hacer soberanía era poblar. Y para poblar, había que seducir. La Patagonia se presentaba como un continente en sí mismo: vasta, casi mitológica, con proporciones capaces de contener a varios países europeos.
El problema era que, dentro del país, con tierras disponibles en otras latitudes, pocos estaban dispuestos a mudarse tan lejos. Nadie quería ir al sur del sur. Las postales de esos parajes eran todo menos alentadoras: climas extremos, aislamiento, sequía o exceso de nieve. Sin embargo, cuando se corrió la voz en los puertos del mundo, algo se encendió. Y así, el sur comenzó a atraer a los que no le temían a las postrimerías del mapa.
Algunos eran verdaderos buscavidas, trotamundos sin destino fijo, curtidos por años de navegación o de guerras ajenas. Otros eran hombres que, simplemente, vieron en esas tierras deshabitadas una promesa.
Predominaban los llegados del norte de Europa: británicos con sus baúles de cuero y rituales de té, franceses con vocación agrícola, escandinavos que encontraban en el frío una vieja familiaridad, alemanes y croatas marcados por siglos de fronteras móviles.
Claro que la fiebre del oro fue el primer canto de sirena. Más de uno, con pasaje rumbo a California o al Yukón, decidió quedarse al enterarse de las corridas auríferas en Cabo Vírgenes y en Tierra del Fuego. Bajaban de los barcos con la esperanza encendida, pero, al no encontrar fortuna en el oro amarillo, la buscaron en el oro blanco: la lana.
De esa mezcla improbable nacieron estancias, familias y un nuevo capítulo del pasado patagónico. En Santa Cruz, la cría de ovejas se expandió como un reguero de lana y esperanzas por las costas del estrecho de Magallanes y tierras aledañas. La tierra no siempre se repartió de forma inocente. El surgimiento de grandes latifundios, las concesiones extensas y las desigualdades que se trenzaron, alambre tras alambre, merecerían por sí solas más de un capítulo entero. Pero incluso dentro de ese sistema desigual, creció un tejido humano progresista y firme. Porque, para que una estancia produjera, hacía falta mucho más que campo y ovejas: hacían falta hombres dispuestos a lidiar con la intemperie, a madrugar con las heladas y a encariñarse con un oficio que exigía cuerpo y alma.
En ese tiempo, la migración estacional desde Chile aún no era masiva, así que las estancias se completaron con europeos dispuestos a trabajar por un salario o como medieros, con la esperanza de establecerse algún día por cuenta propia. Muchos pobladores en su turno, empezaron como peones. Entre los primeros en establecerse en la zona del Lago Argentino se cuentan nombres que el tiempo convirtió en referencia: Cattle, Masters, Payne y Stipicic, entre muchos otros.
El origen de El Calafate: entre carretas, arbustos y pionerosEn los días en que la Avenida del Libertador no era más que un nombre por imaginar, ese era un paraje solitario, en el que los pueblos originarios habían dejado su rastro en paredes de piedra, habitado por el viento, calafates silvestres y ovejas.
A principios del siglo XX, nuevas estancias comenzaron a asentarse en la zona. La vida no era sencilla: la distancia de todo, el aislamiento profundo y la rudeza del clima exigían un temple especial. Apenas había huellas abiertas por el paso de animales o por la insistencia de los carros.
En un mosaico de historias anónimas, los pioneros iban dejando una marca: construían galpones, perforaban pozos y esquilaban a mano. Dormían en catres improvisados, calentaban el agua con leña y tejían su propia rutina en medio del silencio. A veces, lo único que rompía la monotonía era el silbido del viento o la visita de algún vecino, que podía tardar semanas en aparecer.
Sin embargo, la belleza de la zona –con ese lago de color imposible, las montañas nevadas y la cercanía de los glaciares– ya había empezado a atraer a viajeros con afán de aventura. Entre aquellos singulares visitantes estuvo Hesketh Prichard corresponsal del Daily Express de Londres, quien recorrió la región en busca de evidencia de la existencia del milodón, con resultado adverso. Nueve meses de travesía: kilómetros y kilómetros recorridos a caballo, a pie y a pura terquedad. ¡Y claro! ¡Sin un solo milodón a la vista!
Los primeros en poblar los campos de Cerro Buenos Aires fueron los británicos William Game y Ernest Cattle, años antes de que comenzara el nuevo siglo. Cuando Game se retiró, Cattle se asoció con una mujer singularmente conocida como Mister Jack, con quien sostuvo la explotación ganadera hasta que vendieron en 1913.
También otros británicos andaban por la zona. Algunos vivían en campamentos móviles, siguiendo el ritmo del ganado o buscando el mejor lugar para echar raíces. William Wallace y Walter Reeves se instalaron en la península, hasta que traspasaron sus derechos a Samuel Seawright. Este último, a su vez, se asoció con Robert Mac Donald, formando una de esas alianzas prácticas que tejían los inicios de cualquier emprendimiento rural. Eran tiempos de acuerdos de palabra, de carretas y piltras ligeras. No había mucho margen para el error: los inviernos no perdonaban, y cada oveja contaba.
El inglés Percival Masters se asentó en Lago Roca, en tierras que en 1905 comenzaría a poblar su paisano Guillermo Payne, y más tarde se trasladó hacia el norte del lago. A esa misma camada inicial se sumaron Claudio Waring y Jorge Drew. Algunos de ellos seguirían su camino y echarían raíces en distintos rincones del territorio.
Entre los argentinos, cerca del arroyo Calafate, se afincaron los hermanos Remigio y Carmen Ortiz. Remigio –cuyo asentamiento fue señalado por Burmeister en el mapa publicado en 1904– tuvo funciones como comisario de policía del Territorio, mientras que Carmen, criado por el padre de aquel, tenía a su cargo el cuidado de yeguas y vacunos.
En la zona norte del lago se instaló Rufino Barragán, otro argentino. Y como si la geografía no bastara para marcar la diversidad, llegaron también colonos de distintas nacionalidades: entre otros, italianos, españoles y croatas. En adelante, la vida en esos campos comenzó a poblarse de nuevos nombres y acentos. Poco a poco, otros se sumaron a la tarea de domar la soledad.
Ahora, echemos un vistazo a los modestos edificios que perfilarían el asentamiento urbano de Lago Argentino. ¡Quién lo hubiera dicho!
Las carretas cargadas de lana partían desde las estancias hacia los puntos de acopio, recorriendo leguas enteras por caminos de tierra cruda. Cada tres o cuatro leguas era necesario hacer un alto en algún paraje, lo que llevó al establecimiento de pequeños paradores a lo largo del camino. Allí, donde había agua y, con suerte, un rancho que ofrecía abrigo y algo de mercadería, los viajeros encontraban un respiro antes de continuar su travesía.
Se cuenta que el alto que nos ocupa se hizo conocido por un arbusto de calafate que crecía con tanta presencia junto al arroyo, que terminó robándose todo el protagonismo. Era tan visible, que los carreteros comenzaron a referirse al lugar como “Donde el calafate”.
Muy cerca de ese punto, el primer asentamiento permanente fue iniciativa del pionero francés Armando Guilhou, quien levantó un rancho de adobe y abrió un boliche de campo. En ese rincón, los arrieros encontraban provisiones básicas, alguna charla entre tragos y la pausa necesaria antes de seguir andando.
Pero Guilhou no se quedó para siempre. En 1913, vendió su propiedad a los hermanos Pantín, a su cuñado Cecilio Freile –gallegos llegados de La Coruña– y a su compatriota Guillermo Cantín. Fueron ellos quienes reabrieron el boliche y agregaron un pequeño hospedaje, que pronto se convirtió en la parada más concurrida del incipiente camino cordillerano. En 1915, Freile y Cantín se independizaron al trasladarse a la desembocadura del río Mitre, donde fundaron un hotel de características similares.
Mientras tanto, en otros puntos estratégicos de la región también florecía la infraestructura. En Paso Charles Führ, la Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia había instalado un local comercial con hotel y servicio de balsa en la desembocadura del río Santa Cruz. Esta sucursal estuvo a cargo del inmigrante zaragozano Jerónimo Berberena.
Pero, tras las huelgas rurales conocidas como la Patagonia Trágica, los vientos cambiaron. En 1924, La Anónima decidió trasladar su sede completa desde Charles Führ hacia el naciente asentamiento que, algunos años después, tomaría el nombre de El Calafate. Así, con el tiempo, nuevas construcciones se sumaron al disperso caserío, animado por ovejas rezagadas, bueyes cansinos, carretas de madera chirriante y arbustos que se mecían al ritmo del viento.
La fundación: el murmullo del comienzoLa población que había comenzado a perfilarse de manera insospechada fue oficialmente fundada recién el 7 de diciembre de 1927, por decreto del presidente Alvear, con el objetivo de consolidar el poblamiento de la región. La comunidad era exigua, apenas un puñado de habitantes dispersos, y pasarían muchos años antes de que contara con una administración local.
La primera Comisión de Fomento de Lago Argentino se instituyó el 30 de abril de 1931. Ante la iniciativa de varios vecinos, el gobernador del Territorio Nacional de Santa Cruz, coronel Rafael Lascalea, emitió la resolución n° 15.797, mediante la cual se creaba la Comisión de Fomento de Lago Argentino. La presidencia recayó en el doctor José Alberto Formenti, médico a cargo de la sala de primeros auxilios, que después se transformó en el Hospital Rural Lago Argentino.
Así, el viento del sur, cargado de historias, fue testigo de cómo la pequeña aldea, comúnmente llamada Lago Argentino, recibía su “nuevo” nombre. Este, por supuesto, alude al arbusto espinoso de pequeños frutos morados que, según la leyenda tehuelche, quien los prueba una vez... siempre vuelve.
Los años pasaron y, entre la quietud de los días y las noches llenas de estrellas, El Calafate comenzó a tomar forma, con sus calles de tierra, su gente sencilla, su vida al ritmo del viento y el silencio. Pero el destino, como un río que fluye lento, tenía otros planes…
El glaciar que lo cambió todoDiez años después de la fundación formal del pueblo, la creación del Parque Nacional Los Glaciares dio un impulso clave al desarrollo de la región. En 1937, se estableció para diversos territorios de la Patagonia andina la condición de reserva, y en abril de 1945, la zona conocida como Los Glaciares fue declarada parque nacional.
Hacia 1950, concluyeron las obras de construcción de las instalaciones administrativas del Parque con seis viviendas destinadas al personal, las cuales contaban con un suministro limitado de energía eléctrica. El generador a gasoil estaba instalado en una caseta ubicada en el espacio que hoy ocupa la plaza cercana. Este servicio se extendió a la población y significó un avance monumental, aunque al principio las casas contaban con electricidad solo entre las 18 y las 24 horas.
Fue al final de la siguiente década cuando comenzó a cobrar importancia, aunque de manera incipiente, el valor paisajístico del pueblo. En ese contexto, el gobierno provincial encargó a dos expertos en planeamiento urbano, José Pastor y José Bonilla, la elaboración del Plan Regulador de El Calafate y sus contornos. Este plan postulaba como premisa central el desarrollo del turismo, impulsado no solo por la proyección internacional que había alcanzado el glaciar Perito Moreno por su belleza, sino también por la curiosidad que despertaba su comportamiento dinámico. Paralelamente, una incipiente corriente turística comenzó a sostener una modesta infraestructura hotelera, que se integró a la economía urbana y promovió el desarrollo local.
En 1972, El Calafate dio el puntapié inicial a su primera temporada turística oficial; hubo fuegos artificiales, una regata a vela desde Punta Bandera hasta el Glaciar Moreno y espectáculos. Ese mismo año, se inauguraron el camping municipal, el centro de informes en la entrada del pueblo y la residencia del gobernador.
No fue sino hasta el 1º de diciembre de 1974 que la novel plaza turística logró ser reconocida como municipio, un estatus que se le había negado durante años por la reducida cantidad de habitantes permanentes. Entre las razones que respaldaron la medida, se resaltó el aumento de la inversión provincial en obras de infraestructura, como la mejora de caminos, la edificación de moteles y la apertura de una sucursal bancaria.
Por aquellos años, hacia el noreste, también se iniciaron las obras de construcción de puentes sobre los ríos Santa Cruz y La Leona, lo que permitió agilizar los cruces que hasta entonces se realizaban mediante balsas que operaban de sol a sol. Actualmente, esta ruta es muy transitada por numerosos viajeros que se dirigen al pueblo de El Chaltén, que se fundaría a mediados de la década siguiente (ver aparte).
A lo largo de los años 80 y 90, la oferta de alojamiento y gastronomía creció al compás del aumento sostenido de visitantes. Con todo, el verdadero punto de inflexión llegó en 1988, cuando la ruptura del Glaciar Perito Moreno –ese fenómeno natural tan espectacular como impredecible– captó la atención del mundo, consolidando a El Calafate como un destino turístico de renombre internacional. El gran salto se produjo en el año 2000, con la inauguración del Aeropuerto Internacional Comandante Armando Tola el 17 de noviembre. Esta obra reemplazó al antiguo aeropuerto de Lago Argentino, facilitando el acceso directo de turistas nacionales e internacionales a la región.
El nuevo aeropuerto trajo más vuelos, más turistas y una ola de inversiones que transformaron a El Calafate en una ciudad renovada y punto de encuentro de viajeros de todo el mundo. Pero aún bajo todo ese movimiento moderno, respira el espíritu pionero de quienes, con desmedido esfuerzo, hicieron del paisaje su hogar.
UN POCO MÁS ALLAEl Chaltén, paisajes con historiaAl pie del cerro Fitz Roy, en las proximidades del lago Viedma, se encuentra El Chaltén, el pueblo del sur argentino conocido como la Capital Nacional del Trekking. Aunque joven, su historia está ligada a antiguas controversias limítrofes.
Desde antes de la llegada de los expedicionarios, los tehuelches llamaban “Chaltén” a la montaña distante que parecía humear. En 1877, Francisco Moreno la bautizó Fitz Roy, en homenaje al capitán británico, cuyos relevamientos topográficos fueron fundamentales para sus exploraciones y las tareas de delimitación. Hasta entonces, no tenía un nombre oficial, pero ambas denominaciones hoy conviven como capas de una misma historia. ¿Chaltén o Fitz Roy? No hace falta elegir: a veces, dos nombres cuentan mejor que uno.
La traza del límite fronterizo entre Argentina y Chile fue un proceso extenso, marcado por diversos episodios de tensión. El laudo arbitral de 1902 resolvió gran parte de las diferencias, pero quedaron pendientes algunas zonas controvertidas, como la del Lago del Desierto y el Campo de Hielo Patagónico Sur, cercanas al ejido donde, el 12 de octubre de 1985, se fundó el pueblo de El Chaltén para afirmar la soberanía en un territorio todavía sensible. En el caso del Lago del Desierto, la disputa se resolvió en 1994 mediante un fallo arbitral que favoreció a nuestro país.
Con el paso del tiempo, el poblado fue creciendo y el área se consolidó como un destino turístico destacado, apreciado por su belleza natural y su valor histórico. ¿Pero quiénes vivieron en la zona antes de que existiera el pueblo?
Apenas iniciado el siglo XX, los primeros en asentarse en los dominios del Fitz Roy fueron un alemán y un belga: Frederik Otten y Jack von der Hyden. Luego, entre otros pasajeros, llegaron el sueco Hjalmar Lindfors y una dupla de escandinavos que ocuparon el sector que, hacia 1918, sería poblado efectivamente por el danés Andreas Madsen –doce años después de su intento fallido en otro lote, en 1906.
La casa de Madsen comenzó a ser construida en el invierno de 1916 por su compatriota Magnus Lauring y el finlandés Ejnar Ramström, mientras él trabajaba –a kilómetros de distancia– como capataz en el lago Tar.
Halvor Halvorsen (noruego) se estableció en las cercanías del lago Viedma en 1905. Con el paso del tiempo, se sumaron otras familias pioneras, como los hermanos Rojo, los Hendriksen, Martín Bjerg, Donald Mac Leod… Muchos de ellos formaron sus propias familias, y sus hijos constituyeron la primera generación de argentinos nacidos y criados en la región. Por razones de espacio, muchos nombres quedan al margen de estas líneas –entre ellos, los de las mujeres.
Ya pasaron 125 años desde que mi abuelo paterno pobló esta tierra, tras llegar por accidente a las islas Malvinas allá por 1895, y algunos de sus descendientes seguimos acá. Yo, por ejemplo, escribiendo para los entusiastas de la Patagonia y contando historias a quienes visitan la estancia La Quinta… ¡en el mismo escenario, claro!
Fuente: https://www.lanacion.com.ar/revista-lugares/el-pueblo-que-paso-de-paraje-inexplorado-a-meca-del-turismo-internacional-nid14092025/