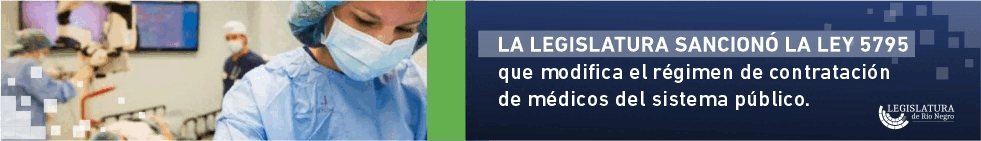Pat Metheny: el gran elogio para un músico argentino, su nueva visita al país y la “negación” que lo mantiene activo a los 71 años

“No guardo premios ni trofeos”, dice Pat Metheny, uno de los grandes guitarristas de la historia del jazz, en exclusiva para LA NACION. “Cada vez que gano uno, agradezco y celebro ese día, pero al otro día ya está, siempre estoy pensando en el mañana”. Tal vez por eso no se detiene mucho tiempo a hablar de The Lore, la recopilación publicada este año que repasa sus cinco décadas de trayectoria, y en cambio centra el foco de sus observaciones en MoonDial, el disco de solo guitarra que viene a presentar este 11 y 12 de septiembre al Gran Rex y que lo tendrá por primera vez en Argentina bajo este formato.
“Se convirtió en una de mis giras favoritas, nunca pensé que girar sin banda me iba a provocar algo así”, dice el guitarrista que de 1977 a 2010 lideró el Pat Metheny Group, con el que, sobre todo en la década del 80, definió un sonido de jazz fusión, tan intrincado como celestial, de melodías extendidas y texturas etéreas.
Nacido en Misuri en 1954, Pat Metheny es una leyenda viva del jazz. No solo como líder de sus formaciones redefinió el sonido de la guitarra eléctrica como continuación del legado de Wes Montgomery y Jim Hall, también ha colaborado con los grandes del género. Desde su debut con Gary Burton, ha trabajado, entre otros, con nombres de la talla de Herbie Hancock, Jaco Pastoius, Charlie Haden, Roy Haynes, Ornette Coleman y hasta con Joni Mitchell.
Esta nueva etapa en la que toca una guitarra barítono, lo puso a repensar su relación no solo con el sonido, sino con el silencio. “Soy yo y la nada”, dice Metheny, que editó MoonDial en 2024, justo 30 años después de Zero Tolerance for Silence (Cero tolerancia al silencio), un disco también de solo guitarra, pero tan eléctrico y ruidoso que podría ubicarse en las antípodas de la claridad actual. “Me pienso a mí mismo como un pintor. En esa época estaba interesado en las formas de llenar cada pulgada del lienzo. Uno podría pensar que en Secret Story había también una densidad parecida. Y a veces me gusta dejar más espacios en blanco. Bright Size Life era más en este sentido, pero después fui formando bandas y se armó un sonido más compacto, con sintetizadores y esas cosas. Depende mucho de la situación y de los músicos con los que me rodeo en cada caso”.
-Y justo después de Zero Tolerance for Silence editaste We Live Here, con un sonido más pop y hasta con uso de loops, pero en todos parece existir un sello propio. ¿Lo considerás así?
-A ese disco no lo entendieron ni los músicos que tocaban conmigo (risas). Cuando les propuse el plan, me dijeron: “¿Estás seguro de que vamos a ir por ese lado?”. Pero yo lo tenía muy en claro. Creo que sí hay un sello característico, el público tiende a segmentar mi obra según las formaciones que he tenido o si el sonido ha sido más limpio o más extremo, pero yo realmente lo veo como un todo. Siempre ha sido muy importante para los músicos de jazz tener un sonido propio, ese ha sido siempre el interés de todos.
-¿Hubo un momento en el que te dedicaste específicamente a eso? Porque es un género que también exige un gran estudio de los maestros.
-Sí, porque siempre fue el objetivo. Miles Davis, Stan Getz, Wes Montgomery, Gary Burton, Louis Armstrong y muchos otros fueron capaces de contar su historia con voz propia. Ellos eran mis héroes. Es una parte esencial del músico, llegar a esa particularidad de quién sos. Durante dos años lo único que quería hacer era tocar como Wes Montgomery, hice todo lo posible para sonar como él. Entre los 14 y los 16 llegué a sonar muy parecido, casi que podía personificar su forma de tocar. Y por supuesto que a eso lo alimentaba que había mucha gente que quería escuchar eso, entonces ganaba mucha atención del público y de algunos de mis colegas. Pero ahí se me hizo muy claro que yo quería lograr las cosas que logró Wes, y para eso tenía que dejar de imitarlo. Me propuse encontrar mi propio camino y durante un tiempo fue un proceso duro, porque tuve que ser muy consciente de dejar de sonar como él, aunque en ese momento era un lugar seguro. Necesitaba encontrar nuevas formas de decir lo que quería decir, y que sea algo muy propio. Se volvió una presión muy grande para mí, pero sabía que si estaba sonando como otra persona, entonces no estaba por el camino correcto.
-A los 18 ya estabas tocando con Gary Burton, ¿eso aceleró el proceso?
-Sin dudas. Gary Burton reinventó su instrumento, y en su banda conocí a Steve Swallow, que ya tenía los mismos intereses que yo. También en esa época apareció Jaco Pastorius, con quien estábamos también en la misma página: los dos queríamos cambiar la idea que tenía la gente sobre nuestros instrumentos. Eso se volvió no negociable para la época, hasta que en los 80 apareció una camada de músicos que volvió a ponerse saco y corbata y a hacer el jazz que le gustaba a sus padres. Creían que por combinar algo de Joe Henderson y Sony Stitt tenían su sello, y en realidad lo que tenían era solo eso, una combinación de Joe Henderson y Sony Stitt. Yo nunca quise eso, nunca quise tocar para complacer a mis padres, quería un sonido para mis contemporáneos y para el universo.
-Y enseguida sacaste tu primer disco solista, que aún hoy se sostiene como clave en tu obra.
-Es una de las cosas más características de mí, sí. Se cumplen 50 años de Bright Size Life y creo que definió cosas muy importantes en mi música que todavía se mantienen como parte de mi estilo. Hay muchos músicos que son como víboras que van cambiando de piel en cada movimiento, y me parece buenísimo también. Pero también a muchos les ha pasado que eso les hace arrepentirse de algunas decisiones. En mi caso, creo que se ve todo como parte del mismo proceso, que son cimientos que he construido desde el principio y luego fui agregándole detalles, pero siempre se trata del mismo edificio. Pero para que ese edificio pueda expandirse a lo largo y a lo ancho, necesita tener cimientos muy profundos. Por eso siento que hay algo integral, que va más allá de la música en sí; no tiene que ver con qué guitarra o qué afinación esté usando, hay un significado detrás de la música que por supuesto no puede ser expresado de otra manera que no sea a través de la música. Eso creo que también explica el lugar que ocupa este disco y esta gira en mi obra. Le echa otro manto de luz a todo lo que he hecho hasta acá. Y se nota en las versiones en vivo que hago de mis temas más conocidos.
-¿De qué manera cambió tu relación con el instrumento esta gira en la que estás solo?
-No sé si cambió desde lo técnico, porque siempre vi a la guitarra como un dispositivo de traducción de mis ideas. Siempre pienso en ideas más que en notas o una técnica determinada. Pero en esta etapa me enfoqué mucho más en tocar y creo que estoy tocando mejor que nunca, no quiere decir que pueda tocar más rápido, pero si en tanto una cuestión de lo que puedo comunicar a través del instrumento. Lo fundamental para mí, en cualquier situación, tiene que ver con el storytelling, que mi música tenga un componente narrativo de las exposiciones y un nivel de detalle que se traslade a las dinámicas. El factor X de la música es la melodía pero en el sentido más amplio de las diferentes formas que puede tomar. Para mí, es mucho más el gancho de una canción. Hay algo en la manera en la que pasás de una nota a otra, que en determinados estilos o técnicas puede estar escondida en las armonías o incluso en el ritmo. Es algo indefinible. En un conservatorio te enseñan ritmo y armonía, hay materias que se extienden durante cuatro años, si querés. Pero la melodía es la más indefinible de la misma manera en la que no podés definir qué es la consciencia. Son cosas que eluden la realidad en términos estrictos.
–Naciste en los alrededores de Kansas, que es una gran ciudad en una zona muy rural ¿de qué manera creés que te influyó en ese sonido tan expansivo y a la vez calmo de tu música?
-Creo que por fuera de la esfera de lo sonoro, hay algo muy visual en mí a la hora de hacer música. Crecí en el centro del país, en áreas donde había muchísimo espacio y después aparecía un árbol, y después otra vez muchísimo espacio, y después otro árbol (risas). Y creo que eso me influyó mucho. Y después me fui a Nueva York, que es algo así como la mayor densidad posible en términos visuales. A eso se le suma el estar constantemente de gira. Suelo pasar más de cien días del año de gira.
–¿Cuando mirás hacia atrás y repasás tus 50 años de carrera, sacás alguna conclusión?
-No hago mucho eso de mirar hacia atrás. No soy de esos músicos que giran festejando el 30 aniversario de un disco o esas cosas. Me importa más seguir conociéndome, por qué me gusta lo que me gusta y compartirlo con otros músicos y con el público. Ocupo mi tiempo en eso. A veces voy a la verdulería y veo gente que me parece vieja, hasta que me doy cuenta de que tal vez sean 10 años más jóvenes que yo. Parte de esa negación me mantiene mirando hacia adelante (risas). Pero creo que soy el mismo en muchos sentidos. Tengo tres hijos, una mascota… tengo más experiencia en todos los aspectos de mi vida. Y por el hecho de estar aquí tanto tiempo, a uno le ocurren cosas buenas. Las cosas vienen juntas, es parte de un balance. No siempre salen bien las cosas pero uno siempre lo intenta, da lo mejor. Estoy feliz de estar vivo, he tocado con mucha gente que ya no está entre nosotros y siento que también me corresponde continuar su legado. Solo quiero seguir en busca de las mejores notas para honrarlos.
-¿Cómo te has llevado con la crítica durante todos estos años?
-He sido moderno, no moderno, luego moderno de nuevo, luego otra vez no moderno. Y así como veinte veces (risas). Pero esa perspectiva cultural nunca revistió de mucho interés para mí. También me ha pasado internamente. Muchos músicos me han dicho que mis composiciones son muy simples y luego cuando intentaron tocarlas no pudieron, porque les resultaba muchísimo más difícil de lo que creían. La verdad es que no me importa mucho, y no lo digo desde la soberbia. Creo que luego de tantos años haciendo lo que hago, ya tengo algunas cosas claras.
–Tu relación con Argentina está muy ligada a que en los 80 incorporaste a Pedro Aznar a tu grupo. ¿Se van a encontrar en Buenos Aires?
-Pedro es uno de los músicos más talentosos que yo he conocido. Y tal vez uno de los mejores cantantes de la historia. Está en una categoría única. Yo probablemente no hubiese compuesto “The First Circle” si no hubiese estado Pedro en la banda. Cuando tenés gente así, hay una obligación de desafiar sus habilidades, extender sus límites. El desafío para él seguro fue tener que venir a tocar percusiones (risas). Se puso a tomar clases y estudiar durante una semana, audicionó por teléfono y consiguió el puesto. Para mí tiene un lugar muy especial. Nos mandamos mails de vez en cuando, ahora hace un tiempo que no lo hacemos. Él casi nunca está en Buenos Aires cuando voy, porque también gira mucho. Ahora que lo decís, debería mandarle un mail hoy mismo, no lo había pensado.
Fuente: https://www.lanacion.com.ar/espectaculos/musica/pat-metheny-el-gran-elogio-para-un-musico-argentino-su-nueva-visita-al-pais-y-la-negacion-que-lo-nid08092025/