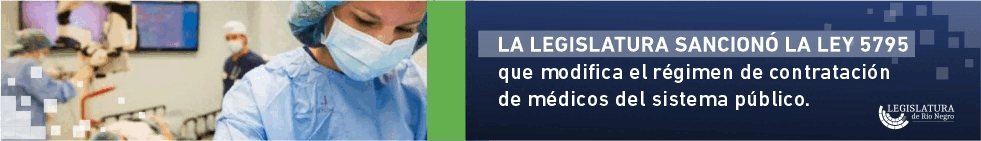¿Qué está pasando con la macroeconomía argentina?

Vamos con una buena y una mala de lo que está pasando en la economía argentina. La buena es que la inflación de julio fue inferior al 2%, a pesar del salto cambiario del 13% en el mes (que ha sido revertido casi a la mitad en agosto). En el contexto de una economía bastante fría, el traspaso a precios fue bajo, lo que mejora la competitividad cambiaria del país.
La mala es el costo enorme que se está acumulando para el Estado a partir del desentrañamiento de las inconsistencias en las cuentas externas, que se refleja en un aumento brutal en el nivel y en la volatilidad de las tasas de interés a las que se financia en moneda local, como se ve en la infografía “Tasas de interés de referencia”.
Cómo se llegó a esta situación
Primero, el 12 de abril comienza un nuevo programa de endeudamiento con el FMI. Se anuncia un desembolso inicial de 12.000 millones de dólares y el régimen vigente de flotación cambiaria entre bandas, junto a un compromiso del BCRA de intervenir vendiendo divisas si el tipo de cambio alcanza un techo. El compromiso se asume como creíble en el mercado, producto de que el BCRA pasa a contar con mayores reservas a partir del endeudamiento con el FMI.
Las expectativas e incentivos de los participantes del mercado quedan definidos por ese régimen cambiario y el compromiso de intervención, lo que implica un valor de equilibrio temporario del tipo de cambio real más apreciado que si no existiese ese compromiso creíble de intervención. En las primeras semanas, se da un fuerte comportamiento de carry trade como parte de ese equilibrio, que va sembrando las propias condiciones para su reversión, ya que se crea liquidez en pesos creciente sin que haya un despegue de la inversión en los sectores de la economía que generan divisas y que no se benefician en nada de la apreciación del tipo de cambio real.
Tiempo después, con posiciones de carry trade desarmándose, el BCRA anuncia un cambio en el régimen de política monetaria, comprometiéndose a una libre flotación de la tasa de interés, y desarma las letras de liquidez fiscal (LEFI), que embolsaban una cantidad significativa de liquidez.
Para entender las consecuencias del desarme de las LEFI, hay un punto clave a tener en cuenta: como el cepo se liberó para las personas físicas, pero no para las empresas, debe asumirse que la demanda de crédito privado por parte de las empresas “encepadas” no va a absorber la liquidez que se libera, pues por definición esas empresas tienen exceso de liquidez. De modo que solo podía ser absorbida por las empresas no encepadas o por las personas físicas, pero la economía estaba lejos de tener una temperatura tal que hiciese eso plausible. Como no hubo suficiente demanda por esa liquidez liberada, naturalmente se desplomaron las tasas de interés.
Cuando ello ocurrió, la conducción económica no sostuvo su compromiso, ya que generaba el temor a un salto mucho más grande del tipo de cambio, e intervino. ¿Cómo siguió la historia? Con el Estado pagando una tasa equivalente mensual de 3,95% por la deuda en pesos recientemente emitida para renovar vencimientos, superior al 2,38% que pagaban las LEFI, y el doble de la tasa de inflación mensual de julio.
El problema estructuralHay un problema estructural con el diseño de la política financiera luego del desarme de las LEFI: se le ha dado al Tesoro un rol que en el resto del mundo tienen los bancos centrales, que es el de la gestión de la liquidez de corto plazo de la economía. Posdesarme de las LEFI, se le puso al Tesoro la carga de absorber esos pesos que se les pagaron a los bancos más la de renovar su propio stock de deuda en pesos, y como el Tesoro solo logra hacerlo a plazos más cortos (y que continúan achicándose en un contexto de alta incertidumbre), el Estado termina pagando un mayor costo financiero por la volatilidad de tasas.
Volvemos a insistir sobre un punto central de la normalización de la estructura económica argentina: normalizar el problema de la asignación de la liquidez en pos de mejorar la intermediación financiera (es decir, ir deshaciendo el rol del Banco Central de absorber el exceso “estructural” de liquidez) debía ser un objetivo fundamental del programa macroeconómico, pero ello requería de un abordaje macro integral organizado, y no solamente la fe en que haber obtenido superávit fiscal iba a anclar expectativas de forma infalible. La referencia para ahondar en el problema que enfrentaba (y aún enfrenta) la Argentina es el documento “Asignación de la liquidez y política monetaria”, publicado por Fundar y Suramericana Visión.
En definitiva, con la medida de aumento de los encajes bancarios de la semana pasada, el Gobierno busca contener el excedente de pesos a costa de incrementar la carga financiera de intereses del Tesoro, incrementar las tasas de interés de los tomadores de crédito, disminuir aún más la velocidad de la recuperación de la actividad económica y completar el período electoral sin aceleración en la tasa de inflación ni volatilidad adicional del tipo de cambio. Y esto se hace a pesar del bajo traspaso a precios que tuvo la devaluación del tipo de cambio del mes de julio.
¿Por qué lo hace el Gobierno?Toda esta política financiera está generando mucha confusión entre analistas y en el mercado. La pregunta que dominó la discusión al final de la semana pasada fue: ¿qué sentido tenía subir los encajes para evitar presiones cambiarias en un contexto de traspaso de devaluación a precios tan bajo que el propio Presidente defiende con contundencia como el supuesto más razonable para la política económica?
Nuestra hipótesis es que la preocupación va más allá del riesgo al aumento de la inflación preelecciones y que lo que pasa es que la conducción económica tiene una fuerte aversión a que el tipo de cambio toque el techo de la banda de flotación y fuerce al BCRA a revelar cuán aferrado está a su compromiso de intervención.
Como el programa de endeudamiento con el FMI no fue presentado al Congreso de la Nación, a pesar de lo que establece la ley vigente, no hay forma de conocer todos sus detalles. Podría ser entonces que, a pesar de que se haya anunciado un techo a la banda de flotación cambiaria, haya una cláusula que establezca que antes de dejar que el tipo de cambio alcance el techo, y por lo tanto tenga que usar la deuda con el FMI para sostener el tipo de cambio, el Gobierno tenga que recurrir a las medidas monetarias y financieras que tiene a disposición para evitarlo, como la suba de tasas de interés y el aumento de encajes, aun si tienen un alto costo futuro en términos de actividad o inflación.
Martín Guzmán es exministro de Economía, fundador de Suramericana Visión y profesor en UNLP y Columbia University Ramiro Tosi es exsubsecretario de Finanzas, director de Finanzas en Suramericana Visión y profesor en UNLP.Fuente: https://www.lanacion.com.ar/economia/que-esta-pasando-con-la-macroeconomia-argentina-nid18082025/