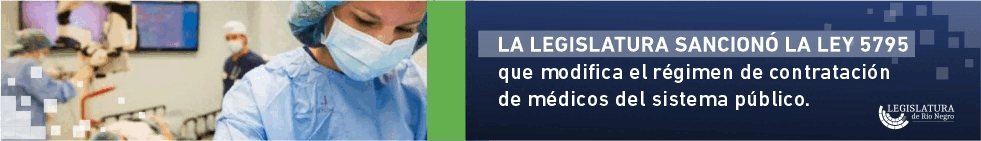En pocos años la IA superará definitivamente al cerebro humano

Los barones de la high tech que protagonizaron la revolución digital y construyeron la grandeza de Silicon Valley –ahora multimillonarios y acólitos del poder trumpiano– son capaces de recitar de memoria la tragedia del doctor Frankenstein, cuando perdió el control del monstruo que había imaginado Mary Shelley en 1818. Con el correr de los años, también han teorizado sobre los múltiples indicios diseminados por Stanley Kubrik en cada fotograma de 2001, odisea del espacio, que relata el motín protagonizado por el sistema de navegación HAL 9000 contra la tripulación de la nave espacial Discovery One.
La mayoría de esos iluminados de la alta tecnología –desde Peter Thiel hasta Mark Zuckerberg, pasando por Jeff Bezos, Elon Musk y Larry Page– crecieron alimentando su imaginación en la ciencia ficción. Con el tiempo, crearon una simbiosis indiscernible entre la realidad científica y la épica fantástica de J.R.R. Tolkien en El señor de los anillos, o autores ucrónicos y disruptivos como Neal Stephenson, William Gibson o Robert Heinlein. Todo eso mezclado con la prédica de la nebulosa libertariana, las corrientes distópicas y survalists, y viejas teorías complotistas actualizadas por ideólogos neorreaccionarios como Curtis Yarvin o los turbadores proyectos transhumanistas de Ray Kurzweil.
La gran paradoja de Silicon Valley es que, en su nacimiento, las asombrosas innovaciones creadas por los pioneros de la revolución digital se nutrían de los sueños que ofrecían las comunicaciones liberadas de control político, fronteras o reglamentaciones. Ahora, en cambio, actúan en busca de riqueza, poder y quimeras científicas.
Así ocurrió cuando Ray Kurzweil creyó presenciar la cristalización de su profecía: el momento de singularidad. Ese instante mágico debía producirse cuando la inteligencia artificial alcanzara el nivel de la inteligencia humana y la máquina fuera más eficiente que el hombre en todas las disciplinas. En un ensayo publicado en 2005, The Singularity Is Near (La singularidad está más cerca), Kurzweil había previsto ese acontecimiento para 2045, cuando “la inteligencia no biológica creada 1000 millones de veces más poderosa que toda la inteligencia humana actual”. Hace pocas semanas, Sam Altman –creador de ChatGPT en 2022– dio un paso decisivo en esa dirección con el lanzamiento de GPT-5, el nuevo modelo de OpenAI, que abre las puertas de la inteligencia artificial general (AGI). Ese salto cualitativo, que debe irrumpir en el mercado dentro de 5 a 10 años, permitirá operar un sistema capaz de comprender, aprender y razonar sobre la mayoría de las funciones cognitivas humanas. Actualmente, los robots producen más información que los humanos y, a este ritmo, en pocos años será imposible evaluar la artificialidad de textos y fotos, “etapa terminal de la corrupción de la realidad”, según el sociólogo francés Gérald Bronner.
El objetivo de los líderes del sector consiste en escalar rápidamente hacia el codiciado grial de la cibernética: la superinteligencia artificial (ASI). Según el laboratorio de investigación METR, superará en forma holgada la inteligencia humana en todas las áreas (ciencia, creatividad, intuición, etc.). La nueva versión ChatGPT-5 aspira a sacar una considerable ventaja tecnológica. Altman no quiere ser el perdedor de esa carrera frente a la despiadada competencia de los otros gigantes norteamericanos de la tech, como Google (con su Gemini 3.0), Microsoft (OpenAI), Amazon (Anthropic), xAI de Elon Musk (Grok 4.2) y Mark Zuckerberg, que lanzó un plan colosal para recuperar su retraso. En los últimos meses, el CEO de Meta comenzó a construir un data center del tamaño de Manhattan, contrató a precio de oro a una legión de técnicos en ASI y decidió invertir más de mil millones de dólares para hacer olvidar el fracaso de su experiencia en el metaverso y transformar su sistema Meta Llama 4AI en la mejor IA del planeta. Su sueño consiste en convertirse en rey de la tech mundial antes de 2045. Todos tienen también un ojo puesto en los sistemas y proyectos europeos, como Mistral (Francia), Alep Alpha (Alemania) y la británica DeepMind, recientemente adquirida por Google. A diferencia de la IA norteamericana, los europeos evolucionan a un ritmo más lento, debido a las exigencias de la AI Act, que impone normas éticas y regula su funcionamiento para evitar abusos. La verdadera inquietud de los barones de la tech norteamericana es China. El temor que tenían frente a Ernie (Baidu) y Qwen (Alibaba) se multiplicó en enero último, cuando una startup casi desconocida de Liangzhu –polo de alta tecnología considerado la Silicon Valley asiática– presentó su revolucionario DeepSeek. Para entrenar ese modelo de código abierto, que compite en igualdad de condiciones con sus rivales occidentales, su creador empleó solo un año e invirtió apenas una fracción de los costos que tuvieron los modelos más sofisticados de Estados Unidos y Europa. El artífice de ese milagro fue Sam Hu, un joven egresado de la Universidad de Zhejiang. Ahora, gracias al impulso vertiginoso que imprimió DeepSeek, el banco Morgan Stanley predijo que la industria de IA china crecerá de 3200 millones de dólares en 2024 a 140.000 millones en 2030. Esa cifra puede saltar a 1,4 billones cuando se incluyan sectores como infraestructura y proveedores de componentes. Consultadas por Gartner, las empresas que utilizan IA generativa saltaron de 8% a 43% en un año.
Antes de llegar a la superinteligencia, el sector de alta tecnología deberá resolver el dilema crucial que plantean los gigantes data centers e hiperescaladores, voraces consumidores de recursos técnicos (computadoras de almacenamiento, electricidad, agua para refrigeración y capitales colosales). Actualmente, existen entre 11.000 y 11.500 data centers en el mundo (40% en Estados Unidos, 25% en Europa y 20% en Asia-Pacífico), según las estimaciones más recientes de Cloudscene, Statista y Synergy Research Group. Entre hardware y equipos (servidores, redes, almacenamiento), energía eléctrica (el mayor costo operativo), redes y conectividad (fibra óptica), refrigeración (agua y sistemas de refrigeración), así como mantenimiento y seguridad, el gasto global oscila entre 300.000 y 350.000 millones de dólares anuales.
Para sortear ese cuello de botella, los gigantes de la tech comenzaron a trasladar los datos de IA concentrados en la nube hacia dispositivos corporativos o personales. Cuando se ejecuta en una computadora, la IA no requiere la enorme infraestructura logística que se necesita en la actualidad. El usuario puede almacenar todos los datos de la IA –incluidos textos, fotos y mensajes– de manera más segura y privada, sin riesgo de hackeo. Todo gratis y sin límites de uso. Esa revolución copernicana al revés es posible gracias al aumento de capacidad de las computadoras y dispositivos móviles y, al mismo tiempo, a la miniaturización de los modelos de IA.
Los think tanks británicos Ada Lovelace y Future of Life Institute encendieron las luces de alerta porque el actual vértigo en la construcción de sistemas que pueden mejorarse a sí mismos –una clara alusión a los GPT de OpenAI– podrían plantear serias amenazas. La advertencia también incluye el proyecto Tools for Humanity (Herramientas para la humanidad), de Sam Altman, que desea escanear los iris de gran parte de los habitantes del planeta.
Los desafíos técnicos, logísticos, financieros y éticos que plantea la superinteligencia serán el primer crash test que enfrentará la IA para demostrar la legitimidad que necesita para competir con el cerebro humano.
Fuente: https://www.lanacion.com.ar/opinion/en-pocos-anos-la-ia-superara-definitivamente-al-cerebro-humano-nid27082025/