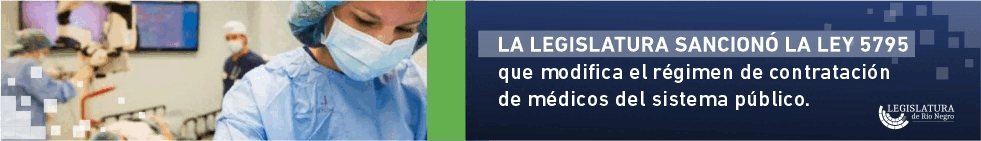Día del Cabernet Sauvignon. De Burdeos a Mendoza, un recorrido fascinante

Este año, el 28 de agosto, el mundo del vino celebra al Cabernet Sauvignon, la variedad tinta más cultivada y reverenciada del planeta. No hay una fecha fundacional, ni una vendimia emblemática que explique este día: fue una elección simbólica, promovida por el Wine Institute de California (USA), para rendir homenaje al rey de las uvas tintas. Pero si hay algo que el Cabernet ha enseñado en su largo recorrido por la historia es que no necesita de un solo hito para ser inmortal. Su legado está construido sobre siglos de transformación, viajes, adaptación y convicción.
Nacido en el sudoeste de Francia, en la región de Burdeos, hacia el siglo XVII, el Cabernet Sauvignon es el resultado de un cruce natural entre el Cabernet Franc y el Sauvignon Blanc. De ese encuentro genético surgió una uva resistente, con estructura tánica firme y gran capacidad de envejecimiento.
Allí, en los prestigiosos crus bordeleses, comenzó su reinado, dando origen a algunos de los vinos más admirados de la historia. En 1868, el barón James de Rothschild adquirió Château Lafite. Aquel gesto de la nobleza financiera europea no fue solo una inversión: fue el inicio de una era en la que el Cabernet Sauvignon se convirtió en símbolo de estatus.
Durante el siglo XX, la cepa cruzó fronteras y océanos. En California, Georges de Latour fundó Beaulieu Vineyard en 1900 y, junto al enólogo ruso André Tchelistcheff, comenzó a dar forma a una expresión americana del Cabernet, más accesible y amable. Décadas más tarde, Robert Mondavi le daría al Cabernet estadounidense su impulso definitivo, convirtiéndolo en estandarte de Napa Valley. Su alianza con el barón Philippe de Rothschild, que dio origen a Opus One, fue uno de los primeros puentes simbólicos entre el Viejo y el Nuevo Mundo.
Pero nada sacudió tanto el statu quo del vino como el célebre Juicio de París, el 24 de mayo de 1976. En una cata a ciegas organizada por el británico Steven Spurrier, un panel de los más reputados jueces franceses eligió, sin saberlo, a un Cabernet Sauvignon de California, como mejor tinto frente a los grandes íconos de Burdeos. El resultado fue un escándalo, pero también una revelación: la calidad no tenía pasaporte. El Cabernet, hasta entonces sinónimo de aristocracia francesa, pasaba a ser el estandarte de una nueva generación de productores de otros rincones del mundo.
Ese mismo espíritu cruzó también el hemisferio sur. En la Argentina, el Cabernet llegó de la mano de pioneros que soñaban con domesticar una tierra salvaje y transformarla en cultura. Uno de ellos fue mi bisabuelo, Leoncio Arizu, quien a comienzos del siglo XX plantó las primeras parcelas de Cabernet Sauvignon en Mendoza. Lo hizo convencido de que esa uva difícil, de ciclo largo y carácter firme, podía prosperar en estas tierras de altura. No fue una decisión dictada por la demanda, sino por la intuición, por la observación paciente y el deseo de aprender de la naturaleza.
Trabajar con Cabernet en Mendoza fue, durante muchos años, un desafío técnico y también una forma de humildad. No había fórmulas. Había que mirar cada parcela como si fuera única, entender los suelos aluvionales, los contrastes térmicos, la intensidad del sol, la influencia de los Andes. Aprendimos que el Cabernet, en nuestras condiciones extremas, desarrollaba aromas de hierbas secas, romero, pimiento rojo, con estructura firme pero sin rigidez, con taninos pulidos por la altura y una notable capacidad de guarda.
En un país dominado por el Malbec, el Cabernet Sauvignon fue siempre una minoría silenciosa. Pero en las últimas décadas ha comenzado a ocupar el lugar que merece. Y en mi caso, el recorrido encontró su punto culminante en la creación de un Cabernet Sauvignon, nombrado como mi bisabuelo, que representa la síntesis de todo: una visión transmitida, una apuesta por el tiempo y la estirpe para competir y sentarse en la mesa con los mejores del mundo.
En el Día Internacional del Cabernet Sauvignon, entonces. no celebramos solamente una uva, sino todo lo que representa: la curiosidad, la paciencia, la osadía y la fidelidad a una visión. Desde Burdeos hasta Mendoza, desde el Juicio de París hasta las terrazas pedregosas del piedemonte, el Cabernet Sauvignon ha sido un espejo de quienes se animan a pensar el vino con respeto y sin atajos. Por eso, y por todo lo que todavía está por escribirse, celebremos este día con orgullo. Porque la Argentina, también, tiene una historia que contar en la noble lengua del Cabernet Sauvignon.
Fuente: https://www.lanacion.com.ar/sabado/dia-del-cabernet-sauvignon-de-burdeos-a-mendoza-un-recorrido-fascinante-nid28082025/