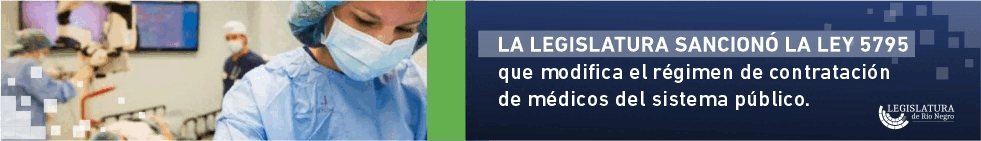Luz, cámara acción: el cine según sus creadores

Hay un ritual particular entre un grupo de amigos, que bien podría ser el momento de una película en blanco y negro. Una de esas en las que cinco, seis hombres entre setenta y ochenta años miran desde la oscuridad de una sala de proyecciones el film que tanto tiempo les llevó hacer. Cuando las luces se encienden, finalmente los hombres de la ficción hablan de números; al terminar la discusión, cada uno sale por su lado. Pero en la historia del grupo de amigos –el de la vida real–, si bien están sentados juntos en una sala a oscuras similar a la de la película, llegaron para ver La dolce vita o Persona. Y cuando ya no hay más de Fellini o Bergman por ese día la cosa, lejos de terminar, sigue. Y se van todos, muy cerca de ahí, a una pizzería, para cumplir con el objetivo de la juntada: reunirse para ver y hablar de películas. Per piacere. De puro amor al cine.
Los del grupo de amigos de la vida real son todos directores de cine. La sala de los encuentros, la de la DAC (Directores Argentinos Cinematográficos), en Villa Crespo, mismo barrio porteño donde también queda la pizzería de la posjuntada. Y esas charlas fueron las acciones fundantes de Mi mejor escena, el documental de Gabriel Arbós que es un decálogo de directores y directoras nacionales donde cada quien eligió, entre su filmografía, una escena. Y hablan desde ahí: cuentan detalles, análisis, sentidos. Algo así como una antología sobre el oficio cinematográfico, desde la propia experiencia. De esta manera, las preguntas pueden ser: ¿Cómo cada realizador filma su obra? ¿Ensayan o improvisan? Mi mejor escena es, para el espectador, un zoom a las decisiones de cada rodaje. Entonces, se puede ver a Juan José Campanella (con quien abre la película) hablando de Luna de Avellaneda y de cómo trabajó la escena final. Los otros nueve artistas, en el orden en que aparecen en la película, son: Albertina Carri, Miguel Cohan, Carmen Guarini, Alberto Lecchi, Néstor Montalbano, Lorena Muñoz, Juan Bautista Stagnaro, Demián Rugna y Marcelo Piñeyro. Éste último recuerda que al momento de ser convocado, después del sí, pensó qué elegiría. Se decidió por un fragmento de Las viudas de los jueves porque “dialoga muy bien con el presente”. A partir de analizar esa escena, cree que hace “conexiones con todas mis películas”. Sobre la convocatoria a cada uno, Arbós señala que el proceso fue bastante ágil. Algunos llamados de teléfono, y a los 10 minutos de que les explicara de qué se trataba, aparecía el “sí”. Incluso con los que aún no conocía, como sucedió con Néstor Montalbano. “Yo no lo conocía. Era el esquema de Todo por dos pesos. Me parece que es arriesgado ese director, le conté lo que quería hacer y en 3 minutos me dijo que sí. Creo que porque les pareció interesante contarse”. También están los directores a los que no pudo sumar. “Que le faltan”, dice, como Adolfo Aristarain, o en el caso de Damián Szifrón, “porque estaba afuera, en otro país” o Lucrecia Martel.
“Mi mejor escena”, un paneo que abre el detrás, la cocina de los diferentes estilos y formas de narrar en cine. Para quien la mira, una manera de poder espiar de qué se trata la hechura de la magia
Para todos los que dieron el sí, la pregunta sería, ¿qué tiene de particular la propuesta? Arbós boceta una posible hipótesis sobre esto. “En cine, una vez que quedó, se copia, se imprime y listo. En el teatro, lo vas cambiando. Todos los actores y directores de teatro serios te dicen: ‘Vení dos o tres meses después’. Yo creo que en la película está eso. Hay varios momentos donde te das cuenta”. Mi mejor escena, un paneo que abre el detrás, la cocina de los diferentes estilos y formas de narrar en cine. Para quien la mira, una manera de poder espiar de qué se trata la hechura de la magia.
“Los martes –cuenta Gabriel Arbós– éramos (ahora ya no más por problemas de laburo) un grupo de directores que nos juntábamos a ver películas clásicas internacionales; películas difíciles, complejas, acá, en la sala nueva”. Por la sala, se refiere a la de la DAC, donde trabaja, al frente de la Secretaría de Acción Social, desde hace 12 años. El mismo lugar donde esta entrevista. Rodeado de la historia del cine, retoma la historia de aquellos encuentros con sus pares. “Éramos Jusid, Stagnaro, De Sanzo, Piñeyro, Lecchi. Esos 5 ó 6 estábamos siempre. Lo cierto es que terminábamos diciendo que tal secuencia era la clave: cuando él le dice a ella que en realidad es el asesino, cuando ella le dice a él que ella está enamorada de Pedro. Somos directores de cine, sabemos. Hay una secuencia en toda película que es la clave de la película. Que algunas podrían no estar o ser distintas o estar contadas de otra manera, pero esa secuencia tiene que estar bien. Esa clave me empezó a interesar mucho. Lo comenté, se mataron de risa y me dijeron: ‘Es una buena idea. Hacelo, loco, al menos con estudiantes de cine puede funcionar’”. Pero no sería solo lo pedagógico. Y aunque Gabriel Arbós tendría herramientas para pensarla desde la enseñanza. Durante dos décadas enseñó en la UBA, en la carrera de Imagen y Sonido. “Fui profesor titular de Diseño, o sea, la materia más importante. Mi materia era troncal de la carrera: dirección. Básicamente es enseñar a contar. Desde dónde y qué querés contar”. El director no tarda en abrir el juego y decir de qué se trató cruzar praxis de rodajes y pedagogía. “En 20 años me ha pasado de todo. Y he llegado a tener 250 alumnos. Era un ejército en un aula. Tenía que hablar a los gritos para que se escuchara. Había tipos que hablaban desde esto: ‘Yo tengo resuelto el conflicto’. Y te dabas cuenta de que el personaje tenía resuelto el conflicto antes de empezar. ¿Para qué contás esta película si sabemos que el policía es corrupto y va a terminar muriéndose? El chiste es que descubramos que es corrupto y que cuando lo maten nos sorprenda. No que hoy es corrupto y hoy se murió. Eso no tiene ida y vuelta”.
La salida de infancia que leudóEra una tarde de mediados de los años sesenta. Gabriel Arbós era una niño de 10 –nació en Buenos Aires en diciembre de 1955– y caminaba junto a su padre después de haber visto una función en el cine social de Barracas. Algo había cambiado para él adentro de esa esa sala, frente a esa película: 55 días en Pekín. “En esa película, –rememora Arbós– ver esos cañonazos, que un tipo levantara la mano y miles de chinos subieran por un lugar y aparecieran cientos de caballos, a mí me dio una cosa de pensar: alguien dice acción y pasa todo eso. Salí y le dije a mi papá, ¿pero cómo hacen esto? Y mi papá me explicó que era ficción. Pero para que vinieran 10.000, había uno con un megáfono”. Casi una década después, a los 18, Arbós hizo “algunos intentos de corto en Súper 8” con un amigo y entró a la Escuela Panamericana de Arte. Ahí conoció a Campanella, fueron compañeros de curso. “Me fui enamorando del cine”, dice. Y enumera el recorrido. Primero, de pizarrero. La primera película que hizo fue Queridas amigas, con Carlos Orgambide. “En ese momento había que hacer mínimo 6 de pizarrero para ser continuista, 6 de continuista para pasar a ser asistente. Yo hice 9, 8, y después 17”. Como director, se considera uno del montón. “No soy un Szifrón. No tengo el vuelo poético que tiene un Subiela ni la concentración dramática que tiene un Piñeyro. Soy un número 6. En mis películas, los actores están bien, la luz está bien, pero nada está excelente”. Sin embargo, como asistente de dirección se considera el mejor. “Soy muy enfocado y muy colaborador con el director. Si no, no podría haber hecho La historia oficial, La noche de los lápices, Tango feroz, Cenizas del paraíso. Las mejores películas. ¿Y por qué me llevaban a mí?”.
Entonces, este partícipe de clásicos nacionales hace un documental sobre cine. Porque si los directores, aún con toda una carrera en su haber, encuentran aún cosas por ver, disfrutar y seguir descubriendo en cada obra, esa unidad de medida se extiende al público. “A mí me parece que lo más interesante que tiene la película –subraya– es darse cuenta en los reportajes que todos hacen las cosas de manera distinta”. En tanto documental, se suceden las entrevistas a los directores, que resaltan lo que cada quien encontró en ese tramo particular. De manera que el autor ofrece su parte de la historia y un análisis para que el espectador pueda conocer algo de ese otro lado de la luna. Juan Baustista Stagnaro con Casas de fuego, de 1995 (sobre Salvador Mazza, interpretado por Miguel Ángel Solá, y su lucha contra el mal de chagas). El director eligió un momento muy particular de la película. Y sobre esto, dice: “La escena tiene un crescendo y una esgrima verbal que se va incrementando”. Como no tiene sentido perderse lo que Stagnaro agrega sobre esa escena, la continuidad de ese análisis es mejor ir a buscarla al documental de Arbós. Ahí donde también Lorena Muñoz toma una escena de Gilda y cuenta con detalle cómo la filmaron. Y a la hora de señalar el porqué de la elección, dice: “Una película que marcó un antes y un después en mi vida y en mi carrera. La primera ficción que dirigí y, encima, un musical con mucho elenco, músicos y extras. Realmente me impactó”.
No hay réplicas ni producción en serie. Ahí donde cada artista señala su mejor escena de una película propia, hay una experiencia. Cómo la de Juan José Campanella al contar que las frases de la escena final de Luna de Avellaneda salieron de una reunión de 3 horas de los autores en un bar. Albertina Carri –que tomó una de Los rubios– asegura que su mejor escena “es una que todavía no hice”, y que esa es una de las razones “por las que quiero seguir filmando”. Por su parte, Carmen Guarini eligió su película Meikynof porque lo que le interesaba explorar ahí era algo en particular. “El modo en que se cruzan la ficción con el documental o lo real. Es un momento preciso en el que ambos aparecen”. Sobre el sentido de las relecturas que trae consigo Mi mejor escena, Guarini afirma: “Ver películas es como leer libros, nunca se agota. Es una fuente siempre necesaria. Aprender y desaprender de las miradas de los otros. Es parte de este oficio del cine”. La paleta de autores habla, también, de la heterogeneidad del cine nacional. En temas y estéticas. Sobrevuela, entonces, el papel del Incaa en la historicidad de lo producido. Arbós, que lleva alrededor de 50 años en el medio, sobre esto dice: “Sin el Instituto no hay cine. No se hubiese filmado ni La historia oficial, nada. Es un todo. No es solamente el dinero. Es que te evaluó un jurado, te aprobó un guion, te hicieron devoluciones importantes. A mí en Campo de sangre, Stagnaro me hizo una devolución que me dejó loco: `Esto está muy bien; esto, flojo; y esto, mal: pensalo´. Y tenía razón. Era un jurado”. La propuesta de Gabriel Arbós es también una manera de conocer las caras, las voces de quienes ya son parte de la historia del séptimo arte. Como aquel momento fundante de Mi mejor escena (los amigos directores mirando La dolce vita): pensar el cine como un tejido entre maestros y discípulos, ahí donde las piezas nunca funcionan por sí solas. El cine como vínculo de un continuo mirar.
Mi mejor escena se presenta en Ítaca (Ciclo: Avalón), Humahuaca 4027, CABA, el 27 de este mes a las 15; https://www.alternativateatral.com/obra96534-mi-mejor-escena). Y en salas de todo el país.
Fuente: https://www.lanacion.com.ar/conversaciones-de-domingo/luz-camara-accion-el-cine-segun-sus-creadores-nid14092025/