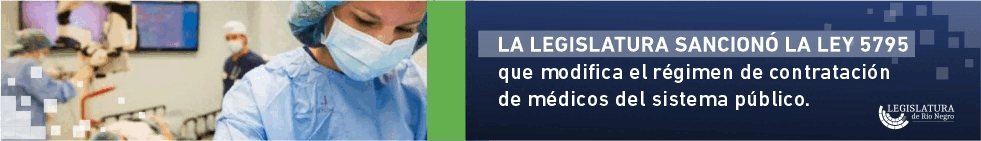Santiago Kovadloff: reflexiones sobre el tiempo, la muerte y la alegría de aprender

- Cuenta la historia que a los 42 años comenzaste un diario.
- Así es. Mi padre, en ese momento, vivía en Brasil y me obsequió un cuaderno que había recibido de la empresa en la que trabajaba. Me dijo: “Me parece que va a serte más útil a vos que a mí”. Un hermoso cuaderno, donde comencé un diario esporádico, anotando los resultados de mi experiencia de vida, de mi vida de escritor, de mis lecturas, de mi percepción del país. Y así, en forma esporádica –porque no anotaba todos los días–, escribí hasta los 81 años.
- ¿Por qué arrancaste a los 42?
- Porque recibí el cuaderno. Da la casualidad, y porque ese mismo año habría de registrar el nacimiento de mi tercer hijo, de mi hija, allí constan también hay algunos episodios personales, pero es fundamentalmente el diario de un hombre que se interroga sobre su vocación, sobre el país en el que le ha tocado vivir, sobre lo que es el paso del tiempo. En ese momento, yo empezaba a dejar de ser inmortal.
- ¿Cuándo te diste cuenta que no eras inmortal?
- El día que mi hijo mayor partió para emprender su vida independiente en Europa y yo me di cuenta que ya no era el padre de un niño, sino, fundamentalmente, el padre de alguien que, habiendo crecido, emprendía su propio camino. Yo empezaba a formar parte de una generación intermedia. Ya no era la última generación.
- ¿Qué te genera esa imagen del desarraigo que supone un hijo que se va, pero también que elige otro país?
- Una experiencia personal. Yo hice eso, fui a vivir a Brasil con mis padres a los 14 años. A los 20, regreso a la Argentina, emprendo mi propia vida y mis padres quedan en Brasil. Yo trato de recuperar mi propio idioma en mi ciudad y, de pronto, descubro que mi hijo radicaliza mi experiencia y se va, no a un lugar conocido, no vuelve. De entrada, va a un lugar desconocido, Inglaterra, a vivir su aventura, a vivir su vida autónomamente. Ya no era el niño que esperaba que el padre le dijera qué hacer, era el que emprendía su vida y volvía su mirada hacia mí y hacia su madre para contarnos qué era de él, y no para que le dijéramos que tenía que hacer. Allí descubrí que habíamos crecido todos, tal vez ya en camino hacia la vejez que, en ese entonces, yo todavía presentía como distante; pero que en el diario, que luego se convirtió en un libro, poco a poco va evidenciando la perplejidad de cumplir 50, 60, 70, 80... Y cuando alcancé los 81 años dije: “Voy a extraer de este cuaderno algo que vaya más allá de lo estrictamente familiar, tal vez un libro nuevo: La suma de los días”.
- ¿Cuáles fueron las preguntas más recurrentes que aparecieron en ese camino de cuatro décadas?
- La perplejidad de la inspiración, la alegría de escribir, el tratar de entender cómo se sostiene una vocación a través del tiempo y a pesar de todas las adversidades. El amor a las palabras, el gusto de leer, todo eso me interrogaba, en el sentido de lo que significa la consistencia de una pasión que es misteriosa. ¿Sabes cuál era mi temor en la adolescencia? Que al ser un hombre de muchos años, mi vocación languideciera y se apagase.
- Y no ocurrió, todo lo contrario.
- No ocurrió, sigue viva. Es el último rasgo, pero el más fuerte de mi juventud.
- ¿Qué lugar le das a la muerte?
- Un lugar importantísimo. Creo que descubrí la muerte de muchas maneras a lo largo de mi vida. La primera de ellas fue cuando, habiéndome trasladado a Brasil con mis padres, me di cuenta, de golpe, dolorosamente, que todo mi pasado era un pasado que no podía compartir con mis amigos porque el de ellos era otro. Eran brasileños, eran paulistas. Estaban conmigo, pero su pasado era otro, no era el mío. Ahí descubrí el límite del tiempo, la imposibilidad de que la espontaneidad ganara nuestro contacto. Yo tenía que explicar de dónde venía, quién era… Ahí, el tiempo me había fijado un primer límite, una primera sensación de soledad y de aislamiento. Luego, de manera acentuada, con el tiempo, las primeras muertes: los abuelos que se van y que lo colocan a uno ante el espectáculo inicial de nuestros primeros muertos, de aquellos que, de alguna manera, formaban parte de nuestra propia eternidad de niños y empiezan a decirnos adiós repentinamente. La muerte de los propios padres.
Yo envejecí teniendo padres longevos, pero un día se fueron y aún siguen siendo, para mí, ausencias imposibles de aceptar. Me cuesta mucho ser huérfano. Tengo la sensación de que puedo levantar el teléfono y llamarlos a San Pablo, de que están ahí. Y finalmente los nietos, los nietos que vienen a decirnos abuelo. Abuelo: un término que yo utilizaba, pero de pronto lo veo en mi propia vida con naturalidad. Y no es que yo sienta el desgaste, porque más o menos estoy bien de salud y con pasión por lo que hago, por mi país y por mi vocación, pero indudablemente tengo más tiempo atrás que adelante. Me doy cuenta de eso. Lo que me queda de vida no lo vivo con urgencia ni con angustia. Mi vida es rica, y sería realmente plausible que yo mañana no viniera al próximo reportaje porque ya no estoy, pero no me habrá faltado nada. Habré sentido la muerte como la culminación de una vida rica, de una vida plena. Conocí el amor, conocí la amistad, tuve la fortuna de tener una vocación y de haber sentido siempre el amor a la democracia.
¿Por qué esas voces que ya no están uno las siente presentes?
- Creo que no termina de ser verosímil la idea de que quienes uno ama están ausentes para siempre. Solo puede consolarte la vivencia religiosa de que están en la eternidad y que tal vez, algún día, allí los encuentres. Sinceramente, no es mi vivencia. Tengo otra vivencia religiosa. Creo que el verdadero milagro es haber sido uno por una única vez, porque un milagro es algo irrepetible. Y yo creo que la vida es algo irrepetible. Haber sido uno, haber tenido la oportunidad de habitar el universo desde la perspectiva de un terráqueo, haber visto el enigma de lo real tal como se pone de manifiesto en la sucesión de los días, en la mirada que alzás hacia la noche. En ese marco, donde realmente la vivencia del milagro acompaña el hecho de haber existido, yo no necesito el consuelo de volver a encontrarlo, porque no termino de perderlo. Siguen estando en mí, y tal vez uno es eso, es el lugar donde la eternidad de lo que ama se perpetúa.
- ¿Cuál es para vos tu mayor virtud?
- ¿La mayor virtud que puedo encontrar en alguien? El talento unido a la humildad.
- ¿Qué rasgo de las personas te enorgullece?
- Me encantan las personas que tienen sentido autocrítico sin ser melancólicos, pero que pueden defender valores mirándose de reojo y diciendo “no termino de ser”.
- ¿Qué etapa de tu infancia volverías a vivir?
- Aquella en que, a los 11 años, jugaba como arquero en el barrio de Villa Urquiza. Me gustaría muchísimo. La nostalgia de jugar al fútbol –he jugado hasta los 40 años– siempre me domina, en el momento que me hace recordar qué lindo era salir a la vereda del barrio con las rodilleras puestas, la camiseta amarilla de arquero, y unirme a los chicos que desafiábamos, a los de la otra cuadra, para jugar al fútbol. Ese era un momento de alegría infinita, de eternidad.
- ¿Qué son los recuerdos?
- Los recuerdos son las presencias del dolor y la felicidad que no nos dejan. Hay tantas cosas que hemos aprendido a olvidar, seguramente, la mayor parte de ellas dolorosas. Pero un recuerdo es la persistencia de algo que quiere mostrarnos hasta dónde llega nuestra significación. Qué podemos querer decir.
- ¿Qué música, qué canciones te identifican?
- Adoro la música clásica y, desde que era chico, estoy habituado a escucharla porque mis padres organizaban en casa reuniones de amigos para escuchar los long play de RCA Victor, donde estaba grabada la Sinfonía n.º 5 de Beethoven, la Sinfonía española de Lalo, la música de Mahler. Desde entonces, la música clásica me acompañó, pero también el rock and roll, el jazz, todo aquello que, de alguna manera, hace que la adolescencia sea una época heroica.
Además, yo tengo un trío de música de cámara y poesía. Trabajo con una pianista y un violinista, yo leo poesía con ellos y damos espectáculos desde hace años. Es una felicidad inmensa para mí: la música como oyente y la cercanía de los músicos, el poder oírlos tocar a mi lado, el poder leer mi poesía con ellos y advertir el parentesco entre música y poesía.
- ¿Qué es la poesía?
- Es el redescubrimiento de las cosas que la vida cotidiana sumerge, la costumbre en el hábito de una familiaridad excesiva y, de pronto, el deslumbramiento de volver a verlas como por primera vez.
- ¿En qué momentos te ponés en el rol de observador?
- Tengo la impresión que en la poesía, como en el arte en general, existe una experiencia que es la inspiración. La inspiración es el instante en el cual vos salís de una escena de excesiva familiaridad con el mundo y algo inesperado te gana. Sea una palabra, sea una mirada, un sonido si sos músico. Y en ese instante, la mirada ya no ve lo habitual, ve lo inesperado en las cosas.
- ¿Qué hace distintos a los distintos?
- Hay muchas formas de diferencia, diría yo. Está el distinto que es jactancioso y se empeña en poner todo su esfuerzo en mostrar su singularidad. Y está el que, por tener un encanto profundo, sin aspirar a mostrarse diferente, evidencia una personalidad cautivante. Me parece que lo que despierta alegría y emoción en el prójimo es todo aquello que lo revela como un ser que no termina de instalarse en la jactancia, en la supremacía, en un orgullo sin fisuras. Más bien se asombra de ser quien es.
- ¿Qué es lo que te hace reír con ganas?
- La risa con ganas nace de una ironía o de un chiste inesperado muy bien formulado. También me hace reír con ganas el descubrimiento de una expresión adecuada, la fiesta de dar en el clavo. Pero no hay nada que me haga reír con más ganas que un chiste de Les Luthiers.
- ¿Con quién te gustaría tener una última charla?
- Es difícil responder. Siempre he pensado que, de algún modo, me iba a despedir de mis hijos, uno por uno y a solas con cada uno, y a solas con mi mujer. Pero si lo resistiera, te diría que esa última charla quisiera tenerla con mi mujer.
- ¿Cuál es tu rol más importante en la vida?
- No sé. Me gustaría sembrar entusiasmo, alegría; a través de la enseñanza trato, con todo lo que puedo, de transmitir la emoción de aprender, de volver a leer. No creo que haya algo más hermoso que sentir la gratitud que alguien nos brinda por algo que hicimos. Me parece que un escritor tiene que sentir una inmensa gratitud. No por el éxito que pueda tener, sino por la entrega que puede brindarle un lector que se le acerca y le dice cómo ha contribuido a enriquecer su vida.
- ¿Qué valor le das al tiempo?
- Todo el valor. Yo creo que el sentimiento del tiempo es una oportunidad extraordinaria para encontrarse con una verdad amplia de uno mismo. Soy el que está, soy el que no va a estar, soy el que estuve. El ‘cada día’ es una oportunidad extraordinaria de advertir el valor de los días y de las horas. Yo tengo un sentimiento festivo de la temporalidad, ninguna melancolía. Para mí, envejecer no es una desgracia. No, no lo siento así. No me jacto de eso, pero lo siento como una oportunidad. Si uno está sano, envejecer es tener una perspectiva sobre la vida extraordinaria. Es poder haber advertido hasta dónde se llegó, hasta dónde no se va a llegar, y no advertir en el límite una frustración, sino un descubrimiento de la propia verdad. “Soy el que pudo hasta acá”, pero “soy el que pudo hasta acá” también afirmativamente.
- ¿Cómo te gustaría ser recordado?
- Como alguien que no hizo daño.
- ¿Qué título le ponés a tu biografía?
- La suma de los días.
Fuente: https://www.lanacion.com.ar/videos/santiago-kovadloff-reflexiones-sobre-el-tiempo-la-muerte-y-la-alegria-de-aprender-nid01092025/