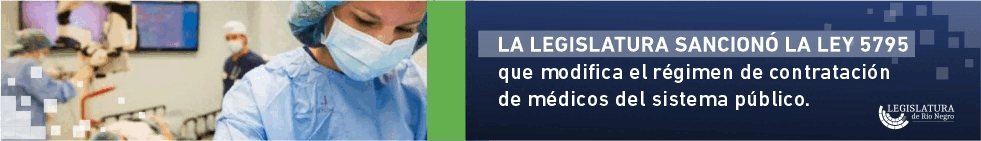Todos los Dylan del mundo

Toda vida tiene su banda sonora. La música de Bob Dylan es la más histórica a título personal porque fue el primer disco suyo que compré por las mías. Era un single: “Man Gave Name to All the Animals”. También resulta la más escuchada, gracias al paso de los años. En los últimos tiempos descubrí, sin embargo, que ya no tenía necesidad de andar poniendo sus discos. Las canciones de Dylan empezaron a sonar desde el cuarto de mi hijo mayor. La antorcha pasó de manos, sin necesidad de mayores proselitismos.
Esa novedosa retaguardia -por llamarla así- es la razón por la que remoloneé durante meses para ver Un completo desconocido, la biopic de James Mangold sobre los primeros años del músico. Al otro día del estreno ya tuve quién me la contara. Hay una razón adicional: además de en sus canciones, Dylan se sintetiza en libros, desde biografías o ensayos hasta las propias Crónicas que escribió. Por lo demás, su figura ya venía siendo tratada intensivamente por el cine en las últimas décadas. Están los dos amplios e ineludibles documentales que le dedicó Martin Scorsese: No Direction Home (2005), sobre sus primeros años de carrera, y Rolling Thunder Review (2019), centrada en sus giras de mediados de los años setenta. También se suman películas como I’m Not There (2017), de Todd Haynes, que toma a Dylan en diversas etapas, personificado por diversos actores (incluida Cate Blanchett).
¿Qué podía aportar de nuevo Un completo desconocido para un seguidor de años, si se tiene en cuenta que relata lo más archisabido, los inicios épicos y meteóricos hasta el tránsito de Dylan, polémico en su momento, de lo acústico y folk a la rabia eléctrica asociada al rock? No mucho desde el punto de vista informativo -anoto, a horas de haberla visto-, pero eso importa poco frente a una cinta como la de Mangold, hilada de manera subliminal por los temas de Dylan. Una película biográfica, incluso las de mayor lealtad, son parte de una ficción. Las imprecisiones históricas o las condensaciones en una sola escena de anécdotas diversas pueden alterar a los seguidores más acérrimos como el chirrido de una tiza sobre un pizarrón, pero esas alteraciones son poco menos que una condición sine qua non de la leyenda. Las escenas más llamativas son justamente las que discrepan con la supuesta realidad: Dylan visitó en efecto a su héroe, el cantautor Woody Guthrie, en el hospital en que vivía internado, pero es imposible que le tocara la todavía no compuesta “Song for Woody”. Que esa leve y conmovedora tergiversación haya sido sugerida por el propio Dylan, según se dice, no solo la legitimiza, sino que nos recuerda su inoxidable talento de fabulador.
Antes del estreno, el músico -sin haber visto la película-, auguró que Timothée Chalamet iba a resultar completamente creíble “como yo, o como mi yo joven, o algún otro yo”. Es cierto, pero la clave de la frase radica en la admisión de todo lo que hay de imaginario en una identidad. Incluso se podría decir que el individuo “real” de Don’t Look Back, el brillante documental en que D.A. Pennebraker retrató la caótica gira inglesa del músico en 1965, resulta inasible. Ahí se lo puede ver in situ (y no ficcionalizado) componiendo canciones en su máquina de escribir, rodeado de humo y compañeros de ruta.
El cine todavía se muestra obsesionado con narrar la aparición fulgurante del Dylan veinteañero (Haynes fue la excepción a la regla). Quizás algún día haya más películas sobre otras franjas de su biografía, desde su ostracismo tras su famoso accidente en motocicleta de 1966 hasta su temporaria conversión, a fines de los setenta, al cristianismo. Incluso una, por qué no, sobre el músico actual, que mañana, a sus 84 años, tocará en Buffalo, el sábado en Hershey, Pensilvania, el domingo, en Syracuse. Porque Dylan fue muchos, pero sigue siendo otros tantos, embarcado para siempre en su mutante Never Ending Tour.
Fuente: https://www.lanacion.com.ar/cultura/todos-los-dylan-del-mundo-nid07082025/