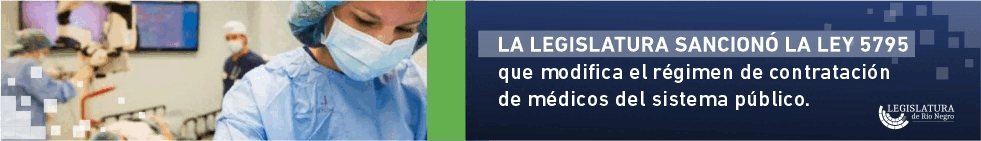Un suave triunfo de la luz

A lo mejor, pese al trajín diario que a todos nos ocupa, lo habrán notado. Algo está cambiando en el aire. La luz es otra. La lluvia de hace poco ayudó, porque limpió la atmósfera, y uno podría atribuirle a ese puñado de postreros días invernales el mérito de esta luz renovada y este aire más claro.
Pero no. Hay algo más. Me dirán que todavía faltan veintipico de días para la primavera. Calumnias. La primavera nunca fue un asunto de fechas. ¿O acaso no hemos tenido un invierno tímido y un otoño temperamental? La primavera es la revancha de la luz, y ese delicado susurro para los ojos se empieza a vislumbrar ahora, en un instante único del año, uno que inspira la idea –para nada disparatada, pero posiblemente impracticable– de añadirle al menos cuatro o cinco estaciones al año. Vamos, que no es lo mismo el verano incivil de diciembre que el más caviloso y recogido de febrero.
A lo mejor lo notaron, y no tiene que ver con ese perfume que cuando por fin llegue septiembre vamos a sentir en el atardecer de un día cualquiera y que será la señal de que son las jornadas del renacer primaveral. Esto ocurre antes y es tan inmenso que uno, insignificante sobre la superficie de un planeta, solo advierte un matiz que, de tan tenue, lo deja en duda. “Pero si faltan todavía más de veinte días para la primavera”, pensamos, y sin embargo ahí está, cada mañana, incluso en el ocaso, que ahora parece más contestatario, como una rebelión contra la noche.
El fenómeno, antes de las luciérnagas pero justo cuando llegan las golondrinas –me avisó una amiga; este año me perdí la vasta y puntual comparecencia–, se repite cada año. Desde principios de junio, y sobre todo desde el solsticio de invierno, las noches no solo se han vuelto más largas, sino que se han mantenido así, en una quietud oscura y mórbida, durante demasiado tiempo. Aparte de los días grises, que no ayudan, la tasa total de nocturnidad es un abuso. Y eso que estamos, aquí, en unas latitudes privilegiadas.
Pero la noche mete miedo o abruma, y durante esos tres meses en los que el reloj parece detenerse en las horas oscuras, mucho más. Es fácil demostrarlo. Esto de que las jornadas pasan por una suerte de meseta se repite luego, en diciembre, cuando los días son eternos y arrancan más temprano que las aves, y uno ni se queja ni puede siquiera imaginar un motivo de queja. Por supuesto, y de esto sabemos los que, por un motivo u otro, pasamos nuestros años formativos lejos de las ciudades y su mediodía artificialmente eterno, también los días de pronto empezarán a acortarse, despeñándose hacia el siguiente solsticio, mientras la gran rueda de la luz gire impasible e inabarcable.
En estos últimos días del octavo mes, algo pasa, y el brillo de cada brizna de césped, los reflejos en el agua, incluso el celeste del cielo o el trasluz en los ojos de un ser querido, todo parece haber subido un punto en resplandor. Qué digo un punto. Medio punto, como mucho. Y sin embargo, como somos hijos del sol, lo advertimos. La noche está llegando a su fin.
Además, claro que sí, el astro se ha ido moviendo al sur y algunos árboles ya tienen sus yemas turgentes, y otros, impúdicos, han brotado por completo, como los taxodios, que no son de mirar mucho el almanaque. Casi sin que lo notemos, en todas partes, incluso bajo la tierra, la vida se prepara con un esmero cósmico para cuando, en poco más de veinte días se produzca ese instante de equilibrio expectante, cuando la noche, indignada, retroceda un paso más, y el día, victorioso, dure lo mismo que la oscuridad nefasta. Equinoccio. Entonces, diremos que la primavera ha llegado, que a partir de ahora los días serán más largos, y nos prepararemos para celebrar la vida.
Pero todo eso, que ya casi está aquí, empezó estos días. Con un suave triunfo de la luz.
Fuente: https://www.lanacion.com.ar/cultura/un-suave-triunfo-de-la-luz-nid27082025/