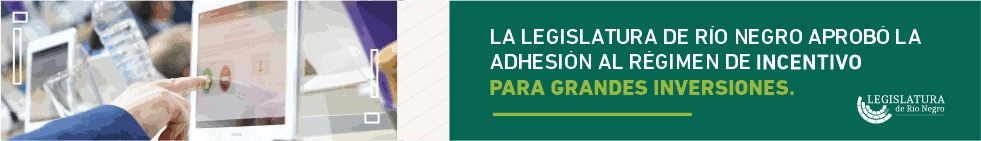Breve antropología del fanatismo

A lo mejor, la principal ventaja del fanatismo es que establece sin sombra de duda quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Y ya está. No hay que pensar más. Simplifica muchísimo las cosas, seamos francos. Un vistazo, una frase, una opinión, y listo, a la hoguera. O todo lo contrario. Es un aliado y ya empezás a verlo de otra manera. Importa poco que la realidad (incluida la realidad humana) tenga un sinnúmero de matices. El fanatismo te resuelve quién es el bueno y quién es el malo. Quiénes son los propios y quiénes los ajenos.
Nada que no sepamos, ¿pero por qué tenemos esta afición por el blanco y negro? Parece algo trivial.
No lo es. Cuando uno se detiene a mirar no ya la manera en que una muchedumbre se enardece durante una final de fútbol (¿acaso pensaron que estaba hablando de política?), sino la forma en que evaluamos casi todo, se lleva una sorpresa. Por motivos que exceden este breve texto, los humanos (posiblemente las formas de vida más avanzadas en general) tenemos un sesgo fuerte hacia los valores de a pares. ¿Por qué? Bueno, probablemente porque nos resultó funcional, porque durante mucho tiempo esa cosmovisión nos permitió sobrevivir en un planeta que era hostil, pero que así, en blanco y negro, podíamos evaluar.
Fijate. En cualquier circunstancia, somos capaces de decir dónde está el arriba y el abajo. No importa que en el nivel cósmico sea una ilusión. Nos sirve. En una batalla, si el enemigo está arriba, tiene una ventaja competitiva que solo un milagro o una destreza táctica sobrenatural podrían contrarrestar. Izquierda y derecha; para el GPS no son lo mismo. Adelante no es igual que atrás. Está frío o está caliente. Si está tibio, ya necesitás un termómetro. Es alto o es bajo. Está bueno. O no está bueno. Me gusta o no me gusta. Like. A lo sumo le ponemos estrellitas (no más de cinco, porque de otro modo nos extraviamos) o quizás un porcentaje. Pero lo cierto es que con cualquier obra seria (ni hablemos de las personas), el evaluarla con justicia equivaldría a reescribirla completa (y sí, eso sonó muy borgeano).
Está en marcha o está apagado. Despierto o dormido. El duermevela es para los equilibristas, igual que los crepúsculos. O es de noche o es de día. Tropezamos en algún momento de nuestra infancia con el concepto de la muerte y nos anoticiamos de que también la existencia es sí o no, vivo o muerto. Un golpe durísimo, pero nos recuperamos, porque por lo menos no hay dieciocho estados posibles. A partir de ahí, se nos aclaran muchas cosas. Digamos.
Amigo o enemigo. Comestible o venenoso. Lejos, cerca. Presa o depredador. Lindo o feo; sano o enfermo. Antes, después. Pasado y futuro. El presente huye de nuestra capacidad de discernir. ¿Es eso, entonces? ¿Nuestra inteligencia tiene un límite? ¿Por eso no podemos honrar el carpe diem y por eso existe la segunda ley de la termodinámica y los fenómenos de la física nos parecen irreversibles? ¿Lo son o solo lo parecen? Bueno, qué preguntas para esta hora de la mañana (temprano, tarde).
En serio, es un dilema. Tenemos problemas más urgentes, ya sé. Pero si un perro, que parece tan listo, no es capaz de evaluar una ecuación diferencial o las órbitas que vislumbró Kepler, si ni siquiera, llegado el caso, podrá refrenar sus instintos y sus apetitos, entonces su inteligencia tiene un techo.
Y de algún modo estamos convencidos de que nuestra consciencia es el ápice, el clímax, el non plus ultra. ¿Es realmente así? Más aún, ¿si no fuera así, cómo nos daríamos cuenta? No lo sé, pero tal vez nuestra inteligencia sigue evolucionando, morosamente, hacia nuevas maneras de capturar la realidad. En el nivel de las subpartículas, en lo que se conoce como física cuántica, los valores ya no van de a pares. Hoy estamos empezando a incursionar en ese universo contraintuitivo, y a lo mejor un día veamos el fanatismo como un vestigio atrofiado que solo servía en las proverbiales cavernas.
Fuente: https://www.lanacion.com.ar/cultura/breve-antropologia-del-fanatismo-nid05022025/