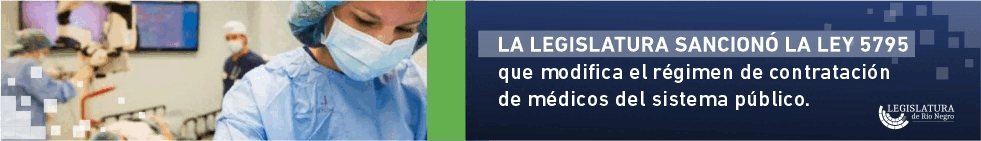En un centro de San Isidro hubo una renuncia masiva de acompañantes terapéuticas por el veto a la ley de emergencia en discapacidad

No había mucha opción. María Eugenia Di Tullio, directora de la ONG “Hacer Lazos”, en San Isidro, convocó a los padres de 300 chicos que dependen de su centro integrado para recibir apoyo a la integración escolar. La situación era difícil: cuando se conoció que el presidente Javier Milei había vetado la ley de Emergencia en Discapacidad, la renuncia de las acompañantes terapéuticas fue generalizada. Muchas explicaron que habían esperado hasta último momento, con la esperanza de que la ley cambiara algo, ya que los honorarios que reciben están muy atrasados frente a la inflación: algo así como unos 300.000 pesos por 20 horas semanales, monto que fija el nomenclador nacional.
En otras palabras, si a las acompañantes no se les podían mejorar sus ingresos, muchas habían tomado la decisión de buscar otro trabajo. De otra cosa. Eso significaba que sus hijos, en los próximos meses, ya no van a contar con ese apoyo de una acompañante terapéutica en el aula, algo a lo que tienen derecho por ley, y que resulta tan fundamental para su progreso escolar e integración social.
Más de 30 acompañantes ya habían renunciado y otras tantas estaban evaluando qué hacer. María Eugenia intentó llevar tranquilidad a las familias, pero la angustia era grande. “Un padre me agradeció por dar la cara y explicarles lo que estaba sucediendo. Les prometimos que no los vamos a dejar solos, que vamos a trabajar para articular con las escuelas, porque realmente tienen que integrarlos, aun sin ese apoyo fundamental. Pero lo cierto es que para nosotros, como centro se nos hace cada vez más difícil. Porque por un lado, en los últimos años aumentó la cantidad de niños y niñas que tienen un diagnóstico, pero a la vez, estamos limitados a pagar lo que establece el nomenclador que fija el Ministerio de Salud. Que no se actualiza desde diciembre y que desde octubre pasado, apenas se movió uno o dos por ciento. Contra eso, es muy difícil. Y nuestra situación es igual a la mayoría de los 500 centros que hay en país. Muchos, además, están viviendo el atraso en los pagos de las prepagas y obras sociales, lo que deja a muchos centros al borde del cierre”, explica Di Tullio.
Situaciones como esta es la razón por la que miles de personas se movilizarán mañana frente al Congreso Nacional, para pedirle a los diputados y senadores que vuelvan a votar de la misma forma que lo hicieron la vez anterior: esa es la única posibilidad que hay para que el veto del presidente Milei a la ley de Emergencia en Discapacidad quede sin efecto.
“Les pedimos a los legisladores que nos respalden, hoy es la única alternativa que tenemos. Nadie pide que no se controle, que haya auditorías, pero frente a una inflación acumulada del 140%, tuvimos apenas un 50% de aumento en los honorarios del nomenclador. Eso hace que la atención en discapacidad sea inviable”, explica Di Tullio.
Vigilia y concentraciónJustamente, muchas familias anunciaron que esta tarde, desde las 19 acamparán frente al Congreso, y van a sostener una vigilia para visibilizar el reclamo. “No se suspende por lluvia”, anunciaban las cadenas de WhatsApp. Incluso, también hay convocadas movilizaciones en las plazas centrales de distintos municipios del conurbano, para nuclear a las familias que no pueden llegar hasta el Congreso. “Mañana necesito de tu compañía. Mis hijos y las personas con discapacidad necesitamos ser escuchados y la única manera es que no nos dejes solos, por eso te espero en la Plaza Grigera, frente al Municipio de Lomas de Zamora, tenemos que ser muchos”, es el mensaje que envió María Martínez, madre de dos chicos con discapacidad en zona Sur.
Uno de los ejes del reclamo es echar por tierra el argumento que utilizan los funcionarios del Gobierno Nacional, que dicen que comprenden el reclamo pero defienden que no se puede aumentar el desequilibrio fiscal para incrementar las partidas destinadas a la discapacidad. Este es un argumento que irrita a muchos familiares de personas con algún diagnóstico, y también a los profesionales, porque denuncian que es falso.
La actriz Valentina Bassi, mamá de Lisandro, de 17 años, con Trastorno del Espectro Autista (TEA) lo explica así: “No es cierto que esta ley que aumenta las partidas para discapacidad afecte el equilibrio fiscal, porque la verdad que los entes financiadores son PAMI, Incluir Salud y la Superintendencia de Servicios de Salud, esta última abarca todas las prepagas y todas las obras sociales nacionales. No es plata que sale del Estado. Eso no es cierto. El pago sale del Fondo Solidario de Redistribución, o sea lo pagan todas las personas que trabajan en blanco y aportan a este fondo. El Estado lo organiza pero no sale del Estado, ni es del Estado ese dinero. El PAMI hace su propio aporte, las obras sociales y prepagas, también. Solamente Incluir salud, que es la cobertura que les toca a quienes no tienen obras sociales, es lo que aportaría el Estado. O sea que es muy poquitito lo que paga el Estado, muy poquitito. Además de que son prioridades, o sea si las personas con discapacidad y sus cuidadores tenemos que pagar el déficit fiscal está mal hecho, ese el déficit fiscal tiene que pensarse de otra forma”, apunta Bassi.
“Es un argumento que se usa mucho pero hay que rever. Porque no es cierto y no se puede sostener que el dinero para pagar los tratamientos de discapacidad los pague el Estado. Para ello, por ley se creó un fondo solidario de redistribución, que se nutre de aportes de los trabajadores. Para entenderlo haciendo una simplificación extrema. Sería lo mismo que si yo, por ejemplo digo, vamos a comprar pizza y todos ponemos 2000 pesos para pagar entre todos. Entonces yo junto todo el dinero y después, cuando alguien pregunta por la pizza, le digo, “¿Cómo vamos gastar plata en comprar pizza? No viste la crisis que hay. No hay plata para eso. Entonces… ¿para qué la recaudé? ¿Es mía o es de quienes aportaron? Justamente se llama fondo solidario, porque es una forma en la que toda la sociedad aporta un poquito para hacer frente a tratamientos, y prestaciones que quienes necesitan no podrían afrontarla por sí solos. Ese es el sentido”, explica Di Tullio.
LA NACION consultó a la SSS sobre este punto, pero no hubo una respuesta oficial. Fuentes del Gobierno nacional explicaron que hoy los pagos de prestaciones para discapacidad implican el 62% de ese fondo, que también se usa para financiar el funcionamiento de la SSS, y que las prestaciones oncológicas, para diabéticos y otras, que también deben surgir de ese fondo, reciben menos recursos que discapacidad. Apuntan que en 2018, se usaba el 32% del fondo para discapacidad y que desde entonces se duplicó la cantidad de personas que utilizan el mecanismo para acceder a las prestaciones por discapacidad. Plantean que el Fondo Solidario estaría cerca del quebranto y que aumentar el valor del nomenclador sería inviable sin aumentar las partidas, o sin que el Gobierno destine una partida adicional a ese fondo.
El Fondo Solidario de Redistribución (FSR) es un mecanismo de financiamiento colectivo creado por la Ley 23.661, destinado a asegurar la equidad en el acceso a servicios de salud. Se financia con aportes obligatorios de trabajadores y empleadores registrados en obras sociales y, recientemente, por decisión del Gobierno de Javier Milei, también con aportes de las empresas de medicina prepaga. Estos fondos se utilizan para cubrir tratamientos de alto costo y garantizar la cobertura de prestaciones complejas, como aquellas relacionadas con discapacidad.
¿Cómo funciona? Los trabajadores y empleadores registrados realizan aportes que son obligatorios. Desde 2024, se modificó la ley para incluir a las empresas de medicina prepaga. De los aportes que se reciben, el 85% de lo recaudado se destina a la entidad elegida por el beneficiario (obra social o prepaga), mientras que el 15% restante va al FSR. Ese fondo se conforma en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y lo administra la Superintendencia de Servicios de Salud. Los prestadores, ya sean profesionales de la salud, acompañantes, centros de día, transportistas entre otros, facturan sus servicios a la obra social o prepaga de la persona que tiene un Certificado Único de Discapacidad (CUD). En un plazo de 60 días, la prepaga u obra social tiene que pagar esa factura. Pero, para eso debe presentarla a la SSS, que si está todo en orden, libera la partida que viene de ese fondo (FSR).
Según se lee en la ley, el fondo se administra para garantizar que todas las entidades del sistema de salud puedan cubrir las prestaciones, independientemente de la capacidad de pago de sus afiliados.
“El sistema de prestaciones básicas es como el corazón de la Ley de Discapacidad, no de la ley de emergencia, de la ley de discapacidad que en estos momentos no se está respetando y por eso tuvo que salir la ley de emergencia. Significa las prestaciones que hay que garantizar, sin importar el plan, ni la prepaga, ni nada”, explica Bassi a LA NACION.
“Para eso se crea un nomenclador, que fija los aranceles que se le paga a cada prestación y también, para financiar eso, se crea el Fondo Solidario de Redistribución, que lo administra el Estado a través, de la Superintendencia de Servicios de Salud, pero no es dinero del Estado, es de los aportantes privados. Tres de cada cuatro pesos provienen de fondos privados. Solo un 10% lo paga el Estado, por afiliados del Programa Incluir Salud, que son unas 32.000 personas. Por eso decimos que esta Ley de Emergencia es una ley evitable, a la que se llega porque el Estado no está cumpliendo con lo que debe hacer, que es administrar y redistribuir esos fondos para que alcancen para todos. Pero no son fondos de sus arcas. Se usa el argumento del equilibrio fiscal y es falso. Los discapacitados no vienen a destruir la macro economía. No solo que no puede ser un argumento, sino que además, eso es mentira”, agrega la actriz.
Fuente: https://www.lanacion.com.ar/sociedad/en-un-centro-de-san-isidro-hubo-una-renuncia-masiva-de-acompanantes-terapeuticas-por-el-veto-a-la-nid19082025/