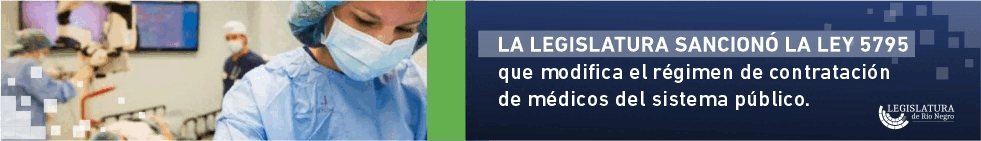Elecciones legislativas bonaerenses: entre el cinismo político y el desencanto ciudadano

Hace 15 años, María Matilde Ollier formuló un diagnóstico pionero acerca de la crisis de representación profunda de la PBA. El título de aquel trabajo era concluyente: Atrapada sin salida. Los problemas que la eximia politóloga analizaba en su obra subyacían soterrados debido a la inescindibilidad histórica entre las elecciones nacionales y en ese distrito. La novedosa coyuntura actual debería constituir una gran oportunidad para dilucidarlos y dar comienzo de una buena vez a una discusión recurrentemente empantanada en la que se juega el porvenir de las futuras generaciones. Sin embargo, se ha optado por concebirla como una elección provincial más. Reacción que responde a una conjunción de inercia y de desconocimiento público en la que se guarnecen los intereses corporativos que parasitan su ordenamiento anómalo.
Partamos de qué se elige: números variables de legisladores provinciales y municipales; es decir, diputados, senadores, concejales y consejeros escolares. En el nivel provincial, según la referencia de 8 secciones electorales resultantes de sucesivos trazados desde 1874 hasta el actual, procedente de la reforma constitucional de 1934. Se fundaba en el equilibrio demográfico interseccional bien ilustrado por el censo de 1914: una oscilación entre 140.000 y 340.000 habitantes para un total provincial de 2.000.000; y un número de diputados entre 6 y 14. Luego de 111 años, esa diferencia oscila entre los 200.000 habitantes y casi 5.000.000, aunque el número de diputados sea de entre 6 y 18. Dicho de otro modo, hace 120 años cada sección contenía un número semejante de habitantes, mientras que hoy la primera y la tercera suman más del 70% aunque una proporcionalidad representativa análoga.
La crisis de representación, en este caso, tiende a perjudicar al GBA y a favorecer al interior al generar un empate entre ambas regiones que puede paralizar a toda la maquinaria administrativa provincial. Para que eso no ocurra, los gobiernos cuentan con un conjunto de dispositivos. El principal encuentra su sede en la legislatura, cuyo suculento presupuesto facilita estos enjuagues canalizados a instancias de los ingresos de miles de empleados y cientos de asesores fantasmagóricos cuyos salarios alimentan la gran caja de la corporación legislativa. El curso de esta irregularidad transcurrió entre las sombras hasta hace dos años cuando se reveló el caso de Julio “Chocolate” Rigau, solo uno de los muchos que sustentan el mecanismo.
De ahí, varias consecuencias adicionales de las que solo mencionaremos tres: el enorme atractivo que suscitan esos cargos menos por sus ingresos formales que por los subrepticios, y el carácter ignoto de los legisladores adosados a las listas sábana de partidos provinciales, comunales, colectoras y demás variantes fácilmente manipulables en cada comicio. Pero por sobre todas las cosas, la falta de identidad de intereses entre los municipios de cada sección, lo que genera una representación territorial redundante de los 92 diputados y los 46 senadores. Un lujo oneroso para un distrito que abarca a un 40% de la pobreza estructural del país.
En el orden municipal, los desequilibrios se amplían. Sobre todo, en el GBA, y por las obvias razones demográficas -13 de los 17 millones provinciales- que lo convierten en un sitio electoral estratégico, provincial y nacional. La boleta única entre intendentes y concejales y su particular sistema de cocientes le aporta al ganador un número demasiado elevado de ediles, que obtura los contrapesos republicanos. De ahí sus gestiones verticalistas en un doble sentido: hacia abajo, respecto de aparatos en los que sustentan sus electorados; y hacia arriba, de los gobiernos provincial y nacional.
Autocracias difíciles de gestionar dado su papel recolector de votos con muy escasos recursos propios por su falta de autonomía jurídica y fiscal que los obliga a mendigar fondos coparticipables en las burocracias provincial y nacional para preservar la gobernabilidad de sus “territorios”. Esta situación atravesó inconmovible distintas coyunturas desde el siglo XX. Lo llamativo es que la reforma constitucional provincial de 1994 la rehomologó contradiciendo el -no obstante, también declamativo- espíritu federal de la coetánea en el nivel nacional. La consecuencia reedita en los municipios populosos el mismo síndrome que en la provincia: concejales y consejeros escolares desconocidos que a lo sumo envían “referentes de base” a sus barrios originarios.
Otra implicación, tal vez la más grave; son las ciudadanías desiguales que este orden modela en en los sectores más dependientes del asistencialismo estatal, agregados con una gran capacidad de movilización callejera y electoral conscientes de su lugar crucial para negociar con destreza entre distintas facciones burocráticas votos colectivos seguros. Los sectores medios de los centros urbanos oscilan entre la impotencia y la resignación ante la sordera oficial a cualquier demanda contra franquicias flagrantemente contrarias a la ley: desde edificaciones que no respetan el Código Urbano, comercios que comprometen la convivencia vecinal pacífica, tomas de viviendas desocupadas por problemas sucesorios, hasta zonas liberadas para la comisión de diversos delitos. Los herméticos barrios cerrados de clase media acomodada o alta liminares con las zonas rurales constituyen su propio orden en el que suelen recluirse los prósperos funcionarios subrayando su distanciamiento respecto del conjunto.
Las elecciones provinciales de setiembre podrían ser una estupenda oportunidad para que una dirigencia digna denuncie las raíces de estos desequilibrios: el desigual reparto de los recursos fiscales coparticipables siendo el distrito que más aporta; y su subrrepresentación política en la Cámara de Diputados que debe ajustarse cada 10 años según la información aportada por cada censo, pero que se mantiene inauditamente en los cocientes del censo de 1980. También, la exigencia del federalismo municipal y el coto al carácter anárquico de la hipertrofiada mancha urbana submetropolitana; sobre todo en el más reciente tercer cordón y de la prosecución “hacia arriba” de los saturados primero y segundo cordones. Por último, interrogarse si la PBA y su deletérea morfología administrativa en reparticiones yuxtapuestas es viable o ameritaría empezar a pensar en su redefinición territorial en jurisdicciones menores a instancias del acuerdo entre municipios tributarios de las 22 ciudades con más de 50.000 habitantes .
Mientras tanto, muy pocos “bonaerenses” -otra ficción de la política sobre la conciencia ciudadana de sus habitantes- saben qué y a quiénes se votará. Las consignas de campaña solo encubren los juegos de ajedrez superestructurales que, en algunos casos, se han lanzado a reeditar una forma novedosa de fraude explicito ensayada por el kirchnerismo en 2009: las candidaturas testimoniales de 9 intendentes y otros funcionarios de nota que jamás asumirán. De lo que sí hay convicción es de que, más allá del resultado y del caótico conteo de listas sábana, esta elección no honrará las promesas de sus protagonistas que, eso sí, tendrán buenas razones para celebrar su ingreso o la mejora de su posicionamiento estratégico en proyectos de poder alternantes en diferentes espacios. El mefistofélico entramado institucional provincial se encargará de frustrarlos o parasitarlos a costa de “los bonaerenses”.
Miembro del Club Político Argentino y de Profesores Republicanos
Fuente: https://www.lanacion.com.ar/opinion/elecciones-legislativas-bonaerenses-entre-el-cinismo-politico-y-el-desencanto-ciudadano-nid25082025/