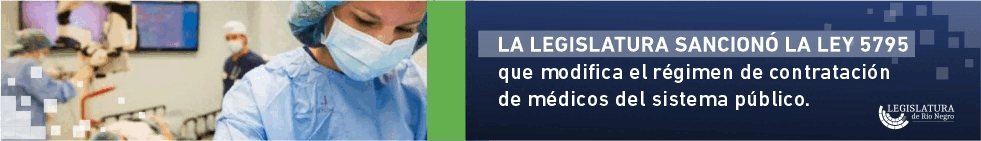Enrique Amadasi: “Todas las desigualdades de la vida activa antes de los 60 años se reproducen después con más dramatismo”

Enrique Amadasi se describe como un optimista aunque casi todo lo que dice sobre los adultos mayores del país suena desalentador. “Hay una tendencia al deterioro de la mayoría de los indicadores de capacidades económicas de las personas mayores”, dice este doctor en Sociología a cargo de la coordinación de investigaciones de la Fundación Navarro Viola, una organización que trabaja para transformar la realidad de las personas mayores.
Amadasi cita datos del trabajo elaborado en conjunto por esa organización y el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, institución en la que coordinó el Barómetro de la Deuda Social con la Personas Mayores durante cinco años: hoy, el 27% de los mayores de 60 años es pobre. “De ese universo, un millón de personas vive en la indigencia”, precisa.
Se trata, en gran medida, de personas que hoy necesitan seguir trabajando no por elección sino como el único recurso para su subsistencia, tal como expuso una investigación de LA NACION. Sin embargo y mientras que no cambie la mirada social al respecto, difícilmente este segmento de la población logre una mejora significativa en sus condiciones de vida, señala el experto. “Si algo no es reconocido como problema, no se puede hablar de políticas públicas”, sostiene.
—Según la Encuesta Permanente de Hogares, en el primer trimestre de 2025 había un 14,6% de jubilados que todavía trabajan. De ese universo, la proporción que lo hace por subsistencia era del 13% en 2010 y ahora es del 21,8%. ¿Por qué creció?
—Tenemos un estudio focalizado entre 2013 y 2023 que muestra una tendencia al deterioro de la mayoría de los indicadores de capacidades económicas de las personas mayores que va en consonancia con lo que ocurre en el resto de la población.
—¿Cuáles son los indicadores que empeoran de manera más preocupante?
—El que más preocupa es el de la inseguridad alimentaria, definida como la reducción involuntaria de la porción de comida, o el haber pasado hambre por problemas económicos durante los últimos 12 meses. Era del 10,8% de los hogares con mayores a principios de la serie y al final de la serie era del 15,7%. En esos 11 años aumentó 4,9 puntos porcentuales. Otro indicador es el de dejar de pagar impuestos, servicios, cuotas o alquiler en los últimos 12 meses, que aumentó 2,1% en todo el período, o la percepción de insuficiencia de ingresos, que creció 1,8%.
−Usted decía que este deterioro va en consonancia con lo que ocurre en el resto de la población. Pero el impacto físico, psicológico y hasta social de estos indicadores sobre la vida de una persona de menos de 60 años es muy diferente de otra mayor de 60…
−Bueno, depende contra quién lo compare. Hoy decimos que 1 de cada 4 personas mayores, el 27%, están en el universo de la pobreza. Dentro de ese universo, un millón de personas vive en la indigencia. Uno piensa: “Qué barbaridad, es muchísimo.” Pero sin que esto sea usado en contra de las personas mayores, cuando usted compara ese mismo indicador con las personas de entre 18 y 59 años, y, sobre todo, cuando lo mira en los niños y niñas y adolescentes de hasta 18 años, los mayores están mejor en términos de los indicadores de capacidades económicas. ¿Cómo estará la Argentina como para que aún con estos problemas, los mayores estén mejor?
—O sea que si siempre hay alguien peor que ellos, al momento de pensar políticas públicas, nunca están primeros en la fila…
−Sí. Pero aquí no entramos siquiera en el tema de las políticas públicas, porque si algo no es reconocido como problema, no se puede discutir de políticas públicas. Y en nuestra sociedad, casi la mayoría de las cosas de las personas mayores no son asumidas como problema.
—¿Por qué? ¿Qué nos pasa como sociedad con los adultos mayores?
—Hay una cosa de ignorancia muy respetable, porque es un tema nuevo. En el censo de 1947 se descubrió que, en una población de 16 millones habitantes, había un millón de personas mayores. Hoy, entre 46 millones de argentinos, somos 7 millones y medio.
—Y con mucha diversidad hacia el interior…
—Claro. No es lo mismo ser un sesentón que un ochentón. Pero los de 75 y más crecieron 10 veces desde entonces. En 1947 eran 200.000. Hoy somos más de 2 millones. Además, en ese momento, una persona mayor era mucho más parecida a otra persona mayor. Hoy hay una complejidad enorme de situaciones de personas mayores. No solo aumentó de tamaño sino en diversidad. Por eso no hablamos de vejez sino de vejeces.
—Y hablando de la vejez que trabaja por necesidad, ¿a qué tipos de empleo pueden acceder?
—Hay mucho menos trabajo en blanco que entre los sub 60. El trabajo de los mayores se caracteriza por su menor calidad. Economía en negro en todas sus variantes. No estoy diciendo que todos lo sean, digo que son la mayoría. Son trabajos del estilo precario. En la jerga de la OIT, es trabajo no decente. Y con un peso de las changas mayor que entre los sub 60. Hay una sola cosa a favor: el desempleo entre los mayores es menor que entre los sub 60. Si yo salgo a buscar empleo, mi probabilidad de conseguirlo es más alta que la de un pibe de 20 años.
—¿Por qué?
—Porque el mercado golpea fuertemente a los que no tienen experiencia alguna ni credencial alguna y eso se concentra en los más jóvenes.
—¿Cuánto se relaciona esa informalidad con la trayectoria laboral previa?
—Para mí es claro que tienen trabajos informales porque los tuvieron toda la vida. La mayoría vivió toda la vida de trabajos no decentes, precarizados y hoy si continúan trabajando lo hacen con esa misma inserción laboral.
—¿Estamos hablando de personas que tienen algún tipo de formación educativa?
—En términos educativos, podríamos dividir a la población en dos: los que terminaron el secundario y más; y lo que no llegaron, más allá de su propia voluntad, a terminar el secundario. Son dos vejeces distintas en todos los indicadores que uno se pregunte. En general, los que trabajan por necesidad no tienen educación secundaria. No hay ninguna sorpresa. Todas las desigualdades de la vida activa sub 60 se reproducen después con más dramatismo. Porque siempre un sub 60 mira para adelante y tiene alguna esperanza, pero cuando uno es una persona mayor le faltan los años por venir.
—En función de los estudios que han realizado, ¿cómo se caracteriza la vida de los mayores de 60?
—El deterioro de la capacidad económica va acompañado de viviendas indignas. El gran indicador que debería preocuparnos es la falta de acceso a los servicios domiciliarios de red. Los dos ejemplos más flagrantes son no tener acceso a la red de gas natural y a la red de agua.
—¿Tienen acceso a los servicios de salud?
—Todos criticamos mucho a PAMI, pero yo invito a pensar lo que sería una Argentina sin PAMI. Siempre se puede mejorar los servicios de PAMI pero su cobertura es universal. El desafío es poder hacer todos los tratamientos que me indica el médico al cual tuve acceso. Algunos son gratuitos, pero muchos otros no lo son. O puede pasar que tengo un problema de salud preocupante, pero consigo un turno no para el mes que viene sino para dentro de seis meses. O que necesito ir a la capital de mi provincia para hacer una interconsulta o un estudio y no puedo porque no me puedo pagar el boleto. Los condicionantes económicos influyen mucho.
—¿Qué pasa con las familias? ¿Los ayudan?
—En general, las familias no están en condiciones de hacerlo. Por ahí el ayudar consiste en compartir la vivienda ante la viudez de la persona mayor, que es un hecho inevitable en la biología de todas las especies, pero es carísimo vivir solo. Entonces, el arreglo residencial es convivir con alguien, la nuera, el hijo, los nietos, etcétera. Antes, en los sectores humildes, quien enviudaba se tenía que ir a la vivienda del resto de la familia. Hoy, muchas veces es al revés: la familia compara su vivienda precaria con la de la persona viuda y se van todos a vivir a la casa de ella porque está mejor.
—O sea que la posibilidad de recibir una ayuda familiar para los adultos mayores se vuelve remota.
—Sí, es imposible. Yo creo que no es falta de solidaridad, sino falta de recursos, de posibilidades. Vuelvo sobre el tema de la longevidad. Cuando se diseñaron los sistemas de previsión social en la Argentina y en el mundo, el jubilado fallecía entre 3 y 5 años después de la jubilación. Hoy tiene una sobrevida de 20 años o más.
—Este mes la jubilación mínima con el bono fue de 384.000 pesos. Es fácil suponer que vivir todo un mes con ese ingreso es imposible, pero ¿existe algún tipo de estimación confiable acerca del valor de la canasta básica de un adulto mayor?
—En la Argentina y en todo el mundo, la canasta está medida para un señor, una señora y dos hijos en edad escolar. La familia tipo, estadísticamente hablando. Pero no existe lo mismo para un adulto mayor. Primero, por su diversidad. No es lo mismo vivir solo que vivir en pareja con otra persona mayor o con familiares sub 60. Ahí ya tiene tres configuraciones distintas. Hasta ahora es una deuda del sistema estadístico. Es una tarea pendiente. La información está disponible. Con la encuesta del gasto de los hogares que se utiliza para tantas otras cosas podría calcularse perfectamente.
—Si el enfoque de los ingresos no se aplica para medir la pobreza en las personas mayores, ¿qué alternativa se utiliza?
—La UCA, siguiendo lo que se hace en 18 países del mundo, mide la pobreza multidimensional. En vez de medir los ingresos, porque no se puede, porque usted conoce los ingresos del mayor pero no conoce el valor de la canasta, mide las carencias básicas del hogar donde vive la persona mayor. Si le falta una cosa, puede ser una casualidad. Si le faltan dos, seguro que no es una casualidad. No le cuento si le faltan tres. Y eso es lo que les lleva a decir que una de cada cuatro personas mayores, el 27%, vive en condiciones de pobreza multidimensional.
—¿Cómo se soluciona el problema? ¿Se resuelve con una mayor transferencia de ingresos?
—Tendría que ser una transferencia de ingresos muy significativa. Si usted aumenta el 5% y la propuesta superadora es aumentar el 10%, no mueve el amperímetro. Se trata de problemas más estructurales. Pero antes que eso habría que ver si para la sociedad ese 27% de los cuales un millón de personas viven en la indigencia son vistos como un problema.
—Suponiendo que se lograra esa mirada, ¿qué recomienda después?
—No me imagino que la solución sea un instrumento que venga del sistema previsional. Me imagino algo así como el equivalente de la AUH para personas mayores.
—Alguien podría decir que ya cobran el bono…
—Está demostrado que el monto es insuficiente.
—Pero entonces, si uno aumentara los ingresos, ¿podría verse una mejora?
—Un comienzo de una mejora combinada con otras vías. Si el déficit está en la conexión de los servicios domiciliarios, que existan políticas de infraestructura para que los hogares con personas mayores no tengan ni garrafa ni problemas de acceso al agua potable.
—Y de cara al futuro, teniendo en cuenta el crecimiento de la población de adultos mayores, ¿habría que cambiar el sistema previsional?
—El sistema previsional de Argentina, así como está, es un desastre. Fue diseñado para una sociedad donde ocho aportaban y uno cobraba la jubilación. Hoy la relación no es esa. Es ridículamente distinta. Ya no podemos hablar de un sistema previsional. Hay que pensar en un sistema de asistencia social con mayor transferencia de ingresos.
—¿Cuál es la perspectiva a futuro teniendo en cuenta el tamaño de esta población y, por otro lado, el peso de la informalidad en los trabajadores activos?
—Si usted no hace nada, la situación, cualquiera sea, tiende a agravarse. La tendencia puede cambiar, por supuesto. Pero necesitamos que la sociedad reconozca esto como problema.
—¿Y cuál sería el siguiente paso?
—Tendríamos que preguntarnos qué le decimos a este millón de personas que hoy viven en la indigencia. No me parece poco como propuesta de política pública.
Fuente: https://www.lanacion.com.ar/comunidad/enrique-amadasi-todas-las-desigualdades-de-la-vida-activa-antes-de-los-60-anos-se-reproducen-despues-nid21082025/