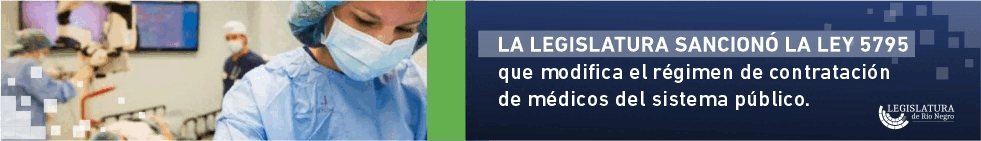Alfredo Alonso Estenoz: “Durante décadas, Borges fue leído en secreto en Cuba”

En la introducción de Borges en Cuba. Estudio de su recepción (Borges Center, 2017) el profesor e investigador cubano Alfredo Alonso Estenoz (Agramonte, 1971), uno de los invitados internacionales a las Jornadas Borges, cuenta que, en 1989, la aparición de una antología con escritos de Borges representó un “acontecimiento” en la isla. Por décadas, el autor de Ficciones no había sido aprobado por los mandarines de la Revolución cubana.
¿Cuál es el cuento más importante de la literatura argentina del siglo XX?
“Borges era uno de los excluidos, como lo estaban otros escritores, cubanos y latinoamericanos: los primeros, porque en algún momento habían abandonado el país por desacuerdo con su curso político (este grupo incluía también a músicos, artistas, científicos, deportistas, figuras públicas); los segundos, por haber criticado públicamente algún aspecto de la Revolución”, comenta el autor. Con humor, achaca el desconocimiento de Borges por parte de su generación a las mismas razones que el de la cantante Celia Cruz: “Por los medios oficiales –la enseñanza a todos los niveles, las revistas culturales, la televisión, las emisoras de radio– jamás habrías escuchado sus nombres”.
“Supe que Borges existía en 1989, cuando llegué a la Universidad de La Habana para estudiar la carrera de Periodismo -dice Alonso Estenoz a LA NACION-. Acababa de salir Páginas escogidas de Jorge Luis Borges, una antología hecha por el poeta y crítico cubano Roberto Fernández Retamar. Borges había estado oficialmente censurado en Cuba durante veinte años y ese libro fue una revelación para quienes, como yo, no lo conocíamos o no teníamos acceso a sus libros”.
Alonso Estenoz vive en Decorah, Estados Unidos, y es profesor de literatura latinoamericana y lengua española en Luther College, en Iowa. Con el investigador estadounidense Daniel Balderston, codirige el Borges Center, de la Universidad de Pittsburgh, y la revista Variaciones Borges. En su país, trabajó para la radio, la prensa y la revista Casa de las Américas. En 2005, obtuvo un doctorado en español por la Universidad de Iowa. Publicó, entre otros, Los límites del texto. Autoría y autoridad en Borges, Borges en Cuba y la compilación de ensayos Valoración múltiple sobre Jorge Luis Borges, impreso en La Habana y en Pittsburgh, en 2023. En 2024 apareció su libro Diagnóstico incierto. Una crónica del sistema de salud en Cuba.
Hoy, a las 19.30, en la Biblioteca Miguel Cané (Carlos Calvo 4319), brindará la conferencia “‘Cambiará el universo pero yo no’: modernidad y resistencia en ‘El Aleph’”.
-¿Qué aspecto de “El Aleph” abordará en su conferencia?
-Me entusiasma mucho participar en estas Jornadas. “El Aleph” es un relato bastante estudiado, por lo que, en lugar de hablar sobre sus grandes temas, como la imposibilidad de alcanzar el conocimiento absoluto, preferí concentrarme en esos detalles que Borges mismo nos enseñó a leer y que merecen análisis en un escritor como él, que logra condensar en textos breves tantas referencias disímiles. Hablaré de cómo se representa la modernización de Buenos Aires en el cuento y la resistencia de los protagonistas, el narrador “Borges” y Carlos Argentino Daneri, a ese proceso. Ello, por supuesto, es un síntoma de la renuencia de los personajes a aceptar los cambios como inevitables.
-¿Cuál es su función en el Borges Center de la Universidad de Pittsburgh? ¿En qué lugar se encuentran hoy los estudios sobre Borges?
-Comencé a trabajar como editor adjunto de la revista Variaciones Borges en 2006, cuando el Borges Center estaba en la Universidad de Iowa, bajo la dirección de Daniel Balderston, con quien hice mi tesis de doctorado. Desde enero de 2024, Balderston y yo codirigimos el Centro y la revista. En la actualidad, el estudio de los manuscritos de Borges ha ocupado una parte considerable de la labor crítica, así como su extensísima actividad como conferenciante y la reconstrucción, si puede llamarse así, de su voz. Una de las cosas que ese trabajo ha revelado es que las conferencias no fueron una ocupación secundaria para Borges, sino que constituyeron, además de una fuente de ingresos económicos, el centro de su actividad intelectual entre, al menos, 1949 y 1955. En su preparación para las conferencias se gestaron textos e ideas que formarían parte de su obra impresa.
-¿Fue tan tardía la lectura de la obra de Borges en Cuba? ¿Cómo se lo leía y cómo se lo lee ahora?
-Como estudio en mi libro Borges en Cuba, la Revolución cubana marcó un antes y un después para la lectura de Borges. Ello se debió al énfasis que hizo la Revolución en las opiniones políticas de los autores como condición para valorar la obra. Borges hizo críticas públicas al proceso político cubano desde inicios de los 60, pero no fue censurado oficialmente hasta finales de la década. Ello quiere decir que aún había espacio para el debate. En 1971, cuando se radicalizó la política cultural de la Revolución, los dirigentes declararon que la literatura, y toda creación artística, debía subordinarse a un fin político. Ese mismo año Roberto Fernández Retamar publicó su famoso ensayo “Calibán”, en que llamó a Borges un escritor colonial, representante de una clase social, la burguesía, que no ofrecía un futuro para América Latina. Retamar lo admiraba y siguió leyéndolo; luego se desdijo de sus críticas y fue el mediador entre Borges y las nuevas generaciones de lectores cubanos. A pesar de todo, Borges fue leído en secreto durante esas dos décadas, y su influencia en escritores cubanos es innegable.
-¿Y cuál fue la relación de Borges con Cuba y su literatura?
-Hay poca evidencia de que Borges conociera a escritores cubanos más allá de unos pocos textos o referencias. Conocía a José Martí y no apreciaba su poesía, por lo que se deduce del Borges, de Bioy Casares. Menciona a Martí y a Julián del Casal como precursores del Modernismo, pero les resta importancia. A quien sí conoció personalmente fue al gran dramaturgo, poeta y narrador Virgilio Piñera (1912-1979), que vivió en Buenos Aires en varios períodos entre 1946 y 1958. Le publicó textos en Los Anales de Buenos Aires y un relato en Cuentos breves y extraordinarios, la antología que preparó con Bioy Casares en 1955. Por su parte, Piñera logró obtener dos colaboraciones de Borges para la revista cubana Ciclón. Paradójicamente, él mismo pudo haber sido en parte responsable del desinterés de Borges en la literatura cubana, pues a principio de los años 50, cuando era presidente de la SADE, este le pidió que preparara dos conferencias. En una de ellas Piñera afirmó, tal vez exageradamente, que la literatura cubana, en ese momento, no existía.
-¿A Piñera le gustaba la obra de Borges?
-Cuando Piñera da una charla radial, poco después de llegar a Buenos Aires, critica la literatura argentina del momento, en especial a Borges. Consideraba que eran escritores cultos, con grandes recursos expresivos, pero que, sin embargo, tenían dificultades para expresarse sobre sí mismos, para hablar de sus propias vidas. Borges le pidió el texto para publicarlo en Los Anales de Buenos Aires, y en ese mismo número imprimió su relato “El inmortal”. Piñera entendió ese acto como una respuesta a su artículo, pues el cuento de Borges cuestiona la posibilidad de saber si, cuando leemos, detrás de las palabras hay una experiencia verdadera. La crítica de Piñera a Borges no ocurrió de forma aislada, porque en aquellos años se debatía sobre si la literatura borgeana era fría y deshumanizada. Luego ocurre algo peculiar: en 1960, Piñera hace una crónica de un conversatorio en Cuba con Miguel Ángel Asturias, quien sostuvo que la novela social representaba el futuro de ese género en América Latina. Piñera, entonces, le opone la figura de Borges, su libertad creativa, su manera oblicua de representar el contexto histórico y su preocupación con la filosofía, como una alternativa para una literatura programática, como estaba proponiendo Asturias. ¿Qué ha cambiado desde 1946 cuando Borges le parecía todo lo contrario? Obviamente, la apreciación crítica evoluciona, pero Piñera parece intuir, desde temprano, que la Revolución va a imponer límites a la libertad de creación y a favorecer unos géneros, como la versión cubana del realismo socialista. Entonces Borges se convierte en paradigma de esa libertad.
-¿En qué trabaja actualmente?
-He vuelto de alguna manera a mi formación como periodista y he estado trabajando sobre Cuba: el sistema de salud, la producción y el significado de los alimentos durante el período revolucionario, de 1959 al presente. Esto desde una perspectiva que une el relato personal y el análisis de los discursos, en un intento de describir la relación del individuo con aspectos tan centrales para una sociedad.
-¿Tiene una mirada sobre la literatura latinoamericana actual? ¿Qué podría destacar y cuáles son sus lecturas favoritas?
-Es difícil mantenerse del todo actualizado en un contexto editorial tan variado y dinámico y tener una opinión balanceada. Trato de hacer, al menos una vez al año, sesiones de lectura, más o menos al azar, de novelas y recopilaciones de cuentos de escritores latinoamericanos recientes. Fracaso más veces de las que acierto. No sé si mis ejemplos serán suficientes para hacer una apreciación justa, pero lo que encuentro es un énfasis en contar historias y menos en explorar las connotaciones sociales, históricas, culturales de estas historias. Para contrastarlo con Borges, cuando él escribía un cuento, no solo contaba una historia: trabajaba con el lenguaje, el género narrativo mismo, la tradición, su propio contexto, o sea, ponía en juego toda una serie de resortes que todavía estamos tratando de entender. Lo mismo puede decirse de otros grandes escritores latinoamericanos. No creo que esa manera de acercarse a la escritura sea una práctica habitual en la actualidad, aunque, de nuevo, uno siempre corre el riesgo de generalizar.
-¿La importancia de los géneros “menores” en el mercado editorial en español imita el mercado anglosajón o hay variantes?
-Uno de los aportes de Borges fue la valorización de esos géneros llamados menores: el policial, la ciencia ficción, lo fantástico. Mostró no solo lo complejos que podían ser, sino también cómo se prestaban para el desarrollo de una variedad de temas. Ahora corremos el riesgo de que vuelvan a ser géneros menores, que descansen básicamente de la capacidad inventiva de los autores y los giros inesperados de la trama. Con algunas lecturas recientes, uno tiene la impresión de estar mirando una serie de Netflix, como si el formato de esta plataforma tuviera una influencia desmedida en cómo se conciben las historias o como si estas se escribieran pensando en una posible adaptación. En Estados Unidos existe una división algo rígida del mercado literario, con subgéneros que apelan a públicos determinados. Por otro lado, los editores tienen un poder de decisión excesivo sobre el contenido; Borges ironizaba con que uno les entregaba un libro de sonetos y publicaban un recetario de cocina. Todo ello provoca cierta homogeneización en el modo de escribir y en el tratamiento de los temas. Es un riesgo que corremos en el mundo hispanohablante, aunque, por suerte, no creo que hayamos llegado a ese punto.
Fuente: https://www.lanacion.com.ar/cultura/alfredo-alonso-estenoz-durante-decadas-borges-fue-leido-en-secreto-en-cuba-nid21082025/