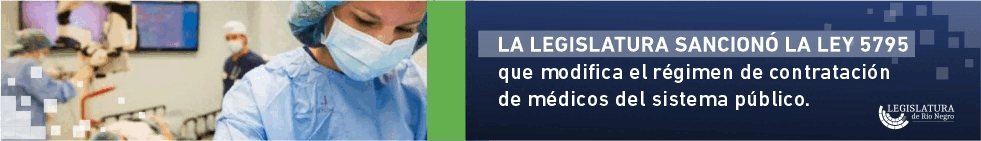¿Crimea para Rusia y Ucrania para Europa?

La guerra de Crimea fue un fruto de la revolución francesa, de la disputa de los nacionalismos sobre la influencia rusa en el cercano Oriente, ante la declinación del poder turco. Así terminó la paz entre las potencias que duraba desde 1815. En la guerra de Crimea (1854), los franceses e ingleses se aliaron con los turcos contra Rusia. Los combates ocurrieron en el Báltico, en el sur de Rusia y en Crimea. La guerra produjo importantes consecuencias para las relaciones internacionales. Rusia fue derrotada y su poder de intimidar a Turquía se debilitó por un tiempo. Se creó una nueva nación cristiana, Rumania (1862). La nacionalidad volvía a triunfar en antiguas tierras turcas. Y fue el fin de la Santa Alianza. La rivalidad entre Austria y Rusia del siglo XVIII sobre Turquía y su hegemonía en los Balcanes reapareció cuando Austria advirtió a Rusia para que no ocupara los principados del Danubio (así se llamaba a la futura Rumania). Rusia había intervenido para restaurar el poder de los Ausburgos ahogando la revolución de Hungría. Se rompió la amistad austrorrusa. En diez años Austria perdió su hegemonía en Italia y Alemania y ambos fueron Estados creados al influjo del principio de las nacionalidades y del nacionalismo. Austria quedó aislada. Prusia ganó poder. Después de 1852 Francia fue regida por un nuevo Napoleón, quien fue presidente de la Segunda República, la que él mismo deshizo con un golpe de Estado. Este Napoleón III hablaba el idioma del nacionalismo. Diplomáticamente creó a Cavour y Bismark.
¿Si Crimea se va con Rusia, Ucrania podrá irse con Europa? Ante todo habría que ver si esta pregunta tiene sentido. ¿Podrá Putin conformarse con Crimea? ¿Cómo harán los aliados para impedir la secesión de Crimea contraria al derecho internacional y al derecho interno ucraniano? No parece probable el uso de la fuerza, palabras acuñadas por el derecho internacional. Con optimismo dejemos de lado las fuerzas militares. Aunque la ocupación de Crimea ya parece desmentirnos.
Crimea decidió separarse de Ucrania y unirse a Rusia. Según el derecho no debía hacerlo. Pero lo hizo y queda la pregunta sobre si el derecho tiene sentido. Hemos visto otra génesis del poder normativo de lo fáctico. Sin embargo, no hay que confundir la violación del derecho con su inexistencia.
Nuestro país votó contra Rusia en el Consejo de Seguridad. China se abstuvo. Rusia vetó. ¿Qué pasaría si, extremando hipótesis de ilegalidad, se desconociera a algún miembro del Consejo su derecho de veto? ¿Qué límites debería superar Rusia para que el canciller francés considere que “será necesario recurrir a la fuerza”?
Oímos que se estudian sanciones financieras contra Rusia. ¿Puede Austria terminar su alianza con Rusia? Al estudiar sanciones naturalmente se estudian represalias. Rusia también es deudor de Occidente. Todavía no podemos ver la cara del neoconflictualismo internacional. Los actos de los protagonistas siempre tienen algo de misterioso. El vicecanciller ruso acusó a Washington de “no querer reconocer la realidad”. No olvidemos que Putin se llama Vladimir. Y la Virgen de Vladimir es muy venerada en Rusia. El Papa seguramente pedirá su intercesión.
Hoy, después de la anexión de Crimea, el conflicto se ha transformado en una guerra abierta que redefine el orden europeo. Los líderes europeos han asumido un rol más activo y diverso. Alemania pasó de su histórica dependencia energética de Rusia a un giro radical, liderando junto con Polonia y los países bálticos la protección a Ucrania y la aplicación de sanciones masivas contra Moscú. Francia, fiel a su tradición diplomática, ha intentado mediar con llamados al diálogo, pero sin ceder en la defensa de la integridad territorial ucraniana. El Reino Unido, aun fuera de la Unión Europea, ha buscado recuperar protagonismo continental mediante un fuerte respaldo militar a Kiev. Italia y España han acompañado el frente común europeo, aunque con énfasis en evitar una escalada que fracture la unidad continental.
Estados Unidos, aunque no europeo, se ha convertido en sostén indispensable para la resistencia ucraniana, lo que confirma que la seguridad europea sigue dependiendo en gran medida de Washington.
La guerra de Ucrania revela así que el viejo dilema entre principios y realidades de poder se mantiene. Europa proclama la defensa del derecho internacional, pero al mismo tiempo acepta compromisos pragmáticos en materia de sanciones y alianzas militares.
La historia de Crimea en el siglo XIX nos enseña que el nacionalismo y el poder fáctico han moldeado las fronteras como elementos determinantes. El presente confirma esa constante. La anexión de Crimea vulnera el derecho internacional, pero no lo anula; lo somete a la dura prueba de la eficacia.
Hoy las potencias europeas y Estados Unidos se ven obligados a sostener a Ucrania no solo por solidaridad, sino porque la legitimidad del orden internacional depende de ello. Si la ocupación de territorios soberanos se aceptara como hecho consumado, quedaría abierto el camino para que otros conflictos sigan la misma lógica, debilitando principios como la integridad territorial y la prohibición del uso de la fuerza, pilares esenciales también para América Latina y, en particular, para la reivindicación argentina sobre las Islas Malvinas.
La lección que deja Crimea es clara: el derecho internacional puede ser desafiado, pero sigue siendo el único marco capaz de contener la expansión ilimitada del poder. Sin él, Europa y el mundo entrarían en un ciclo de inseguridad permanente.
Exjuez y expresidente de la Corte Suprema; exjuez de la Corte de Arbitraje Permanente de La Haya.
Fuente: https://www.lanacion.com.ar/opinion/crimea-para-rusia-y-ucrania-para-europa-nid25082025/